|
Por razones amorosas, en estos días he estado leyendo Pedro Páramo en voz alta.
Para explicar el placer y la singularidad de la experiencia de la lectura en voz alta −a un oyente íntimo, no a un auditorio masivo- necesitaría que Pedro Serrano, el director de este periódico, me concediera varios números de paciencia. Antes del libro de Rulfo, hice, en las mismas circunstancias, la lectura de Cien años de soledad. ¿Qué mecanismo del pensamiento y de la sensibilidad comienza a trabajar en este método de lectura, que me hace descubrir en los textos matices, secretos, líneas infinitas de perspectiva, que nunca había visto en mis numerosas lecturas silenciosas de esas novelas? No lo sé. Necesitaría, dije, mucho tiempo y espacio −que por ahora no tengo– para desmadejar estas experiencias.
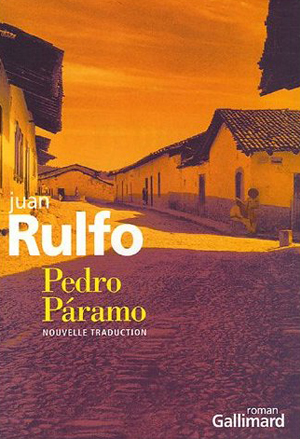 Por lo pronto, me ofrezco la ocasión de hablar de Pedro Páramo para comentar, no el texto, sino una ‘nueva’ traducción al francés, la más reciente (Editorial Gallimard, Colección Folio, 2005). Mi oyente en esta lectura en voz alta no domina el español, pero sí el francés, y decidió entonces ayudarse con esta versión, además de las explicaciones que yo podría darle. Por lo pronto, me ofrezco la ocasión de hablar de Pedro Páramo para comentar, no el texto, sino una ‘nueva’ traducción al francés, la más reciente (Editorial Gallimard, Colección Folio, 2005). Mi oyente en esta lectura en voz alta no domina el español, pero sí el francés, y decidió entonces ayudarse con esta versión, además de las explicaciones que yo podría darle.
Muy pronto nos dimos cuenta de que el remedio era peor que la enfermedad. La traducción, en vez de ayudarla, la confundía más. E iniciamos entonces el cotejo, línea por línea, de esta versión, debida al traductor Gabriel Iaculli, con el original. Mejor no lo hubiéramos hecho.
Hasta muy recientemente, las editoriales francesas tenían la mala costumbre −la ignorancia es atrevida, dicen por ahí– de poner en las traducciones de los textos latinoamericanos la especificación de: “traduit du mexicain”, “traduit du cubain”, “traduit du peruvien”, etc… ¿Quién fue el ignorante que les dijo a estos editores que el español se había ya descompuesto en diferentes lenguas nacionales en América Latina? Ahora son más circunspectos: “traduit de l´espagnol (Mexique)”. La ignorancia no sólo es atrevida, es terca, porque como decía Simón Rodríguez, cuando proviene de una falta de juicio involucra el amor propio… y el amor propio, ya sabemos, es duro de roer.
Hago este desvío para señalar que el nuevo traductor de Rulfo (el indispensable especialista en Rulfo, Roberto García Bonilla, me informa que la primera fue de Roger Lescot, en el año 1959) no sólo no sabe “mexicano”, apenas sabe español elemental tout court. ¿Qué criterio tiene Gallimard para escoger a sus traductores? No lo sé; lo que sí sé es que no tienen ningún criterio editorial para revisar las traducciones.
Quienes pierden en todo esto son el lector francés, el autor mexicano, y todos, porque Pedro Páramo es también, además de la mejor novela mexicana de todos los tiempos, un puente de comunicación, un puente de entendimiento con el resto del mundo. ¿No acaso dice la contraportada que los personajes de esta novela “nos permiten escuchar la voz profunda de México”? Con una traducción como ésta, el lector francés tendrá la impresión de que “la voz de México” sólo sabe expresar situaciones absurdas en lenguaje de burócrata universal. ¿Qué lector, que desconozca el español y confíe en lo que lee, va a creer que está leyendo una obra de singular belleza y sabiduría o, como dice la contraportada, “un clásico contemporáneo”?
¿De dónde le viene tanta fama a un libro tan pedestre, escrito en estilo de leguleyo? −se puede preguntar cualquier lector del francés.
El traductor no hizo ningún intento de trasladar ni siquiera los gestos más repetitivos y más claros del estilo magistral de Rulfo. ¿Y las sutilezas y los sobreentendidos? Ausentes. ¿Y los juegos lingüísticos? Ausentes. ¿Y el tono del habla de los personajes, los cambios de registro verbal? Ausentes. ¿Y el humor rebosante? Ausente.
Fulgor Sedano y Pedro Páramo conversan como si fueran personajes anacrónicos de Racine, pero sin la sabiduría alejandrina del maestro. Cuando Pedro Páramo le dice a Fulgor que será fácil hacer desaparecer al padre de Susana San Juan en las minas de La Andrómeda, termina preguntando: “¿No lo crees?” Fulgor responde que “puede ser”. Y Pedro Páramo replica: “Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien. ¿No crees tú?” Fulgor está de acuerdo: “No lo veo difícil”.
El traductor se pierde totalmente la ironía del “estamos obligados a amparar a alguien” transcribiendo “Nous avons le devoir de la protéger, tu es bien d’accord?” Pero sobre todo, cuando Fulgor enuncia su acuerdo con “No lo veo difícil”, el traductor recurre a una frase acartonada, pomposa, o que sólo se diría en situaciones de burla, que no es el caso: “Ça ne me parait pas infaisable”. “Ça ne me parait pas infaisable”: parece diálogo de Asterix o verso perdido de algún rebuscado y mediocre poeta del siglo XVII; pero no la respuesta de un ranchero. No esperamos que el francés tenga el ‘acento’ ranchero, pero sí la naturalidad de una frase como “No lo veo difícil”. El francés puede no tener la flexibilidad del español hablado, pero no es tan rígido para limitarse a una frase tan ampulosa.
Casos como éste son innumerables. A cada página. Pero hay uno que destaca por las consecuencias ridículas de la ignorancia: en uno de los diálogos de Juan Preciado con la hermana de Donis, ésta le cuenta de su encuentro con el obispo, quien se horroriza de saber que la pareja vive en el incesto. Ella busca soluciones, le propone al obispo que los case, y hasta le advierte que en su próxima visita podría encontrarse con un niño a quien confirmar.
−Sepárense. Eso es todo lo que se puede hacer.
−Pero, ¿cómo viviremos?
−Como viven los hombres.
Y se fue, montado en su macho, la cara dura, sin mirar atrás…
A pesar de ser tan amante de los juegos de palabras, seguramente a Rulfo nunca se le ocurrió pensar −nada lo indica– que alguien interpretaría el “montado en su macho” de manera tan erróneamente literal y que le inventarían un animal de transporte al obispo. Gabriel Iaculli simplemente no tiene idea de qué significa “montado en su macho”, pues traduce (y es de carcajada, si lo leemos desde la perspectiva del español, aunque también da pena que le hagan eso a Rulfo) por “Et il est parti sur son mulet, l’air inflexible, sans se retourner” (Editions Gallimard, París, 2005, Col. Folio, no. 4872, p. 79). Es decir, que el obispo se fue montando su mula…
Bueno, tal vez Iaculli no sabe tampoco que siempre ha sido difícil −incluso durante la Colonia– que los obispos mexicanos recorran los pueblos montados en una mula. Generalmente han preferido transportes menos ‘machos’.
Pero… ¿y la Fundación Juan Rulfo, a cargo de un señor llamado Víctor Jiménez, qué hizo?
Viene al caso la pregunta porque en el reverso de la portada interior, el traductor agradece al señor Jiménez de la Fundación Juan Rulfo “pour l’aide précieuse qu’il lui a apportée” (por la valiosa ayuda que le dio).
Visto el resultado de la traducción es de creer que esa ayuda fue de tipo puramente personal y privado, sin nada que tuviera que ver con la traducción misma.
El señor Jiménez no ayudó, es evidente, a revisar la traducción; ni se dio cuenta del deficiente conocimiento del idioma ‘mexicano’ y del ‘español’ del traductor. En beneficio de la duda, es mejor suponer que, en efecto, la ayuda a Gabriel Iaculli fue sólo personal y privada, pues de otra manera se podría concluir que el director de la Fundación Juan Rulfo no tiene la menor idea del francés (no está obligado a tenerla); pero, más inquietante, que tampoco tiene ninguna sensibilidad y menos aún conocimiento de la obra de Rulfo.
Demos pues el beneficio a la duda: nadie, ni en París, ni en México, cotejó la traducción de Iaculli, y es una pena que Pedro Páramo en francés sea como un pastiche de novela costumbrista escrita en un lenguaje a veces arcaico, otras veces burocrático; y las más, de puro compromiso y sin rastro de algo llamado imaginación.
|

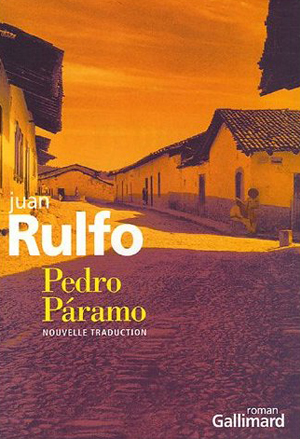 Por lo pronto, me ofrezco la ocasión de hablar de Pedro Páramo para comentar, no el texto, sino una ‘nueva’ traducción al francés, la más reciente (Editorial Gallimard, Colección Folio, 2005). Mi oyente en esta lectura en voz alta no domina el español, pero sí el francés, y decidió entonces ayudarse con esta versión, además de las explicaciones que yo podría darle.
Por lo pronto, me ofrezco la ocasión de hablar de Pedro Páramo para comentar, no el texto, sino una ‘nueva’ traducción al francés, la más reciente (Editorial Gallimard, Colección Folio, 2005). Mi oyente en esta lectura en voz alta no domina el español, pero sí el francés, y decidió entonces ayudarse con esta versión, además de las explicaciones que yo podría darle.
