|
|
|
Lenguas originarias
|
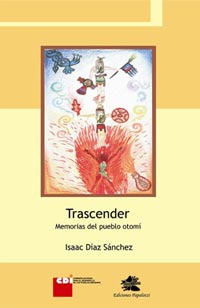 Nuestras carreras universitarias son parciales, incompletas, solemos
mirar y vivir con ellas la realidad y creemos que basta su ejercicio, se
nos olvida que sirven para proponer, pensar, indagar y cuestionar. En
muchos casos conducen a un buen sueldo y así se es feliz pero, ¿seremos
realmente felices? La felicidad es relativa, subjetiva; no deseo entrar a
cuestiones morales porque quizá la felicidad es, como han dicho
algunos: la búsqueda de la misma. Nuestras carreras universitarias son parciales, incompletas, solemos
mirar y vivir con ellas la realidad y creemos que basta su ejercicio, se
nos olvida que sirven para proponer, pensar, indagar y cuestionar. En
muchos casos conducen a un buen sueldo y así se es feliz pero, ¿seremos
realmente felices? La felicidad es relativa, subjetiva; no deseo entrar a
cuestiones morales porque quizá la felicidad es, como han dicho
algunos: la búsqueda de la misma.Con relación al pensamiento y la propuesta, una de las carreras escolares que conduce a ellas es la de filosofía, esta es la razón por la que los gobiernos neoliberales la han venido borrando del programa oficial en México; así pues, parece existir una generalidad: a mayor educación formal mayor cooptación estatal o, mejor dicho, a menor educación, menos capacidad crítica. |
|
No. 69 / Mayo 2014 |
|
|
|
|
|
Isaac Díaz Sánchez, lengua otomí Por Kalu Tatyisavi |
|
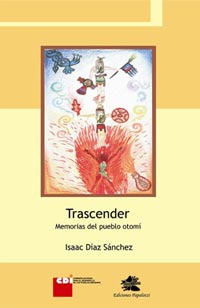 Nuestras carreras universitarias son parciales, incompletas, solemos mirar y vivir con ellas la realidad y creemos que basta su ejercicio, se nos olvida que sirven para proponer, pensar, indagar y cuestionar. En muchos casos conducen a un buen sueldo y así se es feliz pero, ¿seremos realmente felices? La felicidad es relativa, subjetiva; no deseo entrar a cuestiones morales porque quizá la felicidad es, como han dicho algunos: la búsqueda de la misma. Nuestras carreras universitarias son parciales, incompletas, solemos mirar y vivir con ellas la realidad y creemos que basta su ejercicio, se nos olvida que sirven para proponer, pensar, indagar y cuestionar. En muchos casos conducen a un buen sueldo y así se es feliz pero, ¿seremos realmente felices? La felicidad es relativa, subjetiva; no deseo entrar a cuestiones morales porque quizá la felicidad es, como han dicho algunos: la búsqueda de la misma.Con relación al pensamiento y la propuesta, una de las carreras escolares que conduce a ellas es la de filosofía, esta es la razón por la que los gobiernos neoliberales la han venido borrando del programa oficial en México; así pues, parece existir una generalidad: a mayor educación formal mayor cooptación estatal o, mejor dicho, a menor educación, menos capacidad crítica. Lo anterior viene a colación para comentar el libro Trascender, Memorias del pueblo otomí, de Isaac Díaz Sánchez, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Ediciones Papalotzi, México, 2010. Trascender es un libro de narrativa, de memoria, pero contiene tres poemas incrustados de manera independiente, quizá para ampliar la muestra del trabajo del autor. En la contraportada aparece parte del currículo del autor: “Es poeta, hablante y sacerdote otomí”, y menciona que nació en el estado de México. Esto no tendría mayor importancia cuando la intención es comentar los poemas, pero la adquiere cuando se hace referencia a un libro que trata una ‘memoria’. La ‘memoria’ suele confundirse con ‘tradición oral’; los defensores de esta última dicen que su virtud es la constancia y la creación colectiva, y de esto tenemos suficientes recopilaciones; a mí me parece que gran parte de la llamada ‘tradición oral’ está permeada de cuestiones coloniales e historia oficial. El concepto así planteado no propone ni cuestiona, únicamente reproduce. Los poemas de Díaz Sánchez son breves, como deben ser los poemas: sintéticos, condensados, silenciosos. Son directos y francos como el Infinito, título del primero donde describe la noche y el día; aparece un yo minúsculo que aviva los sentidos y concluye: “Veo danzar los astros/ en la inmensidad/ del infinito.” En Espera, otro poema, aparecen otra vez la noche y el ser humano: que ve, observa, aprecia el fuego solar que da vida: “Los hombres esperan/ La antorcha crepitante.” La búsqueda de la luz, del fuego y del día, en contraparte con la oscura noche, la misteriosa, la sombría, es quizá uno de los deseos inmanentes del ser humano. La conciencia de inmensidad y pequeñez, el conocimiento de la creación como producto del movimiento y del tiempo, se muestra en algunos versos del poema Luz: “los guerreros/ descienden del fuego,/ Cobijados por el sol.” Toda cultura tiene figuras de guerreros como mitos, seres fundadores, superiores, con poderes supra humanos, seres fuertes que lucharon por el establecimiento de la comunidad, seres que instituyeron la moral y la ética en el comportamiento y en las relaciones sociales. La religión otomí y su pensamiento se reflejan en estos poemas, aunque quizá no del todo; falta la parte religiosa, en su etimología y su sentido amplio: religar; volver a unir lo disperso, lo roto, lo que se separó en la relación del hombre con el cosmos, la naturaleza, el entorno. Es decir, hacer lo visible lo tangible, lo destrozado por la Colonia.  Retomando el asunto de las carreras universitarias, considero que no son necesarias más que para el currículo, son para insertarse en una relación laboral que requiere comprobación sistemática y formal. Tratan de ser científicas, contrarias al dogma, en este sentido brota inmediatamente la del sacerdocio, si es que puede considerarse como carrera, quizá como servicio, aquí nos preguntamos, ¿servicio a quién? ¿A los necesitados? Retomando el asunto de las carreras universitarias, considero que no son necesarias más que para el currículo, son para insertarse en una relación laboral que requiere comprobación sistemática y formal. Tratan de ser científicas, contrarias al dogma, en este sentido brota inmediatamente la del sacerdocio, si es que puede considerarse como carrera, quizá como servicio, aquí nos preguntamos, ¿servicio a quién? ¿A los necesitados?Valga entonces citar a dos pensadores; el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein dijo: “La religión cristiana es sólo para aquel que necesita una ayuda infinita, es decir, para quien siente una angustia infinita.” Hay una enorme cantidad de dichos, quizá el más famoso es el de Karl Marx: “La religión es el opio del pueblo.” Y así, existen muchos filósofos cuestionadores del dogma, lo que no se puede debatir es que las mejores mentes que ha dado la humanidad han sido ateas, seres que rompieron con la historia, librepensadores, que propusieron un camino diferente a su época. Las culturas originarias de México continúan en el mito como verdad, pero lo peor es que están subyugadas y subordinadas a la religión católica, no han recorrido un camino crítico y propositivo, no proponen sino que se reproducen en ésta; no comprenden el respeto a la naturaleza y al ser humano como valores primordiales. En el caso de la cultura otomí, que algunos denominan hñahñu, la religión impuesta pasó a ser el espacio de refugio por las condiciones sociales de pauperización. Esto se puede generalizar para las más de 60 lenguas originarias provenientes desde el Anáhuac y para sus más de diez millones de hablantes. Debido a la enorme pobreza existente en las culturas originarias muchos se ven orillados al seminario como espacio para sobrevivir, y es irremediable aquí no recordar a Benito Juárez.* La poesía contemporánea debería cumplir esa labor de síntesis y libertad, propuesta y crítica, conducir a demostrar la fuerza de la lengua milenaria y con ella, de su cultura e historia, hablo de que la esencia de la memoria también debe ser el cuestionamiento; mucho más que los actuales etnos y ecos: turismo, lengua, historia, música, poesía, botarga…
Ntximhöy
Th’emy
Nrzë |


