|
|
|
Atanor No. 71 - Eliot, Pound y las generalidades
Atanor. Notas sobre poesía
Por Francisco Segovia |
|
|
Publicaciones anteriores de esta columna |
|
No. 71 / Julio-agosto 2014 |
|
|
|
Eliot, Pound y las generalidades
Atanor. Notas sobre poesía
Por Francisco Segovia |
|
Lecciones al maestro (Cuernavaca, 16/04/2004) ~ Hay algo que comparten las relaciones de Eliot y Pound, por un lado, y de López Velarde y Tablada, por el otro. En ambos casos el maestro siente el influjo (la resaca, más bien) de la obra del discípulo y cuando no decide imitarla francamente, se convierte al menos en su campeón. En ambos casos la obra primera y revolucionaria del maestro extrae su fuerza del dominio técnico y de una fuerte inclinación a las imágenes (el Tablada postmodernista no hubiese hecho un mal papel como miembro del grupo imaginista de Pound; de la primera época de Pound podría decirse aquello que dijo José Emilio Pacheco de los haikús de Tablada: es un modernismo en miniatura). Los maestros parecen hechizados por la modernidad de su propia rebelión, que ven cuajar en sus discípulos. Pero —y esto es lo que importa— ambos saben reconocer en su momento la aparición de un lenguaje más poderoso en la obra de éstos (fuertemente coloquial en estos dos casos). Podría decirse que la admiración de los discípulos por sus maestros proviene de la experimentación formal que éstos han llevado a cabo, aunque en el fondo ésta no represente más que un fondo contra el cual podrían ser comprendidos sus propios esfuerzos —que implican sin duda alguna novedad, pero que en cierto sentido son poco o nada experimentales, especialmente si se los compara con los de sus maestros. Con esto quiero decir que la obra de Tablada y Pound es el recuento de un mundo en ruinas, hecho añicos, fragmentario; un mundo incompleto, en trance de desaparecer o de rehacerse; la de López Velarde y Eliot, por el contrario, es un mundo en crisis, pero a su modo, entero; es decir, poéticamente entero. La novedad de ese mundo reside en la forma de expresarlo o de sentirlo, cosa que los discípulos toman de sus maestros, pero no en el mundo mismo, que los discípulos ven como una integridad y los maestros no. Ni en Eliot ni en López Velarde hay un mundo de veras nuevo; lo que hay de nuevo en ellos es solo la manera de sentirlo y expresarlo.
Un creyente entre los modernos: Eliot (México, 11/06/2004) ~ Hay un punto de vista desde el que hoy podría decir casi lo contrario de lo que escribí el 16/04. Son Eliot y López Velarde (no Pound y Tablada) quienes le dan la espalda al mundo, a su mundo, volviéndose modernos; esto es —por ponerlo de un modo que ambos aceptarían, tomando como suyas las lecciones de Baudelaire... Pero no es esto algo que puedan hacer sin llevar las cosas a su último extremo, a su extremo más nítido y preciso. Eliot y López Velarde no se vuelven simplemente modernos: se vuelven poetas modernos. La precisión “poetas modernos” es una especificación de modernos a secas, de modernos por antonomasia. Digo esto porque creo que está claro que la modernidad encarna con toda la fuerza de sus deseos en la figura del poeta; el poeta-héroe, el poeta-revolucionario, el poeta-profeta... Los modernos más modernos han sido siempre los poetas (con la usual compañía de los pintores), desde la primera generación romántica hasta la generación beat, cuando al parecer el trono quedó vacante para Bob Dylan, John Lennon y Janis Joplin... Con esto quiero decir que el poeta moderno —el que abre el siglo después de la Primera Guerra Mundial y llega hasta los 50s o 60s— es el jefe vitalicio de una revuelta, y que debe dirigir esa revuelta aun contra su voluntad y sus deseos, si quiere de verdad ser un poeta moderno. Así acepta la imposición de su tiempo, pues la modernidad es ciega para los poetas que no son revoltosos, o revolucionarios —lo cual de paso sirve para explicar por qué hemos tenido que esperar a la desilusión revolucionaria para ver que había ahí un Padre Ponce en México, por ejemplo... Es por su metafísica por lo que mejor se conoce a Bradley. Argumentaba él que nuestras ideas cotidianas del mundo (lo mismo que las más refinadas, comunes entre sus predecesores filosóficos) contienen contradicciones ocultas que aparecen, fatalmente, cuando tratamos de prever sus consecuencias. En especial, sobre estos fundamentos Bradley rechazaba la idea de que la realidad podía ser comprendida como si consistiera de muchos objetos que existen independientemente unos de otros (pluralismo) y de nuestra experiencia de ellos (realismo). Su propia visión combinaba, consistentemente, el monismo —la idea de que la realidad es una, de que no hay en realidad cosas aparte— con el idealismo absoluto —la idea de que la realidad no consiste sino de idea o experiencia.
El mismo Eliot cita este fragmento de Bradley en las notas a La tierra baldía: Mis sensaciones externas no me son menos privadas que mis pensamientos o mis sentimientos. En ambos casos, mi experiencia cae dentro de su propio círculo, un círculo cerrado al exterior; y, con todos sus elementos semejantes, cada esfera es opaca a las otras que la circunscriben […] En resumen, considerado como una existencia que se manifiesta en un alma, el mundo entero, para cada cual, es peculiar y privativo de esa alma.
Eliot refiere este párrafo al siguiente fragmento del poema Dayadhvam: he oído la llave Tal posición no niega en absoluto la experiencia mística, pero niega en cambio uno de los pilares del cristianismo; a saber, la idea de comunidad. Lo extraño de esto es que Eliot no es un poeta místico y en cambio sí es un poeta que implica todo el tiempo a la comunidad, así sea solo en la medida en que ésta queda contenida en la experiencia de un alma individual. ¿O no dice él mismo que toda La tierra baldía ocurre ante los ojos de Tiresias? De esta manera, Eliot prueba que las ideas de un poeta suelen contradecir a su propia poesía…
|

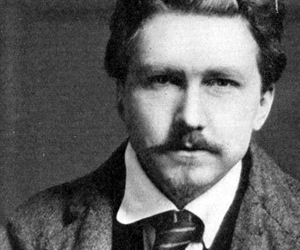 Eliot, Pound y las generalidades (Acapulco, 09/04/2004) ~
Eliot, Pound y las generalidades (Acapulco, 09/04/2004) ~  del maestro o del alumno? De ambos, supongo. Pero, si el alumno ha de brillar alguna vez con luz propia, ha de ser sobre todo virtud suya, pues en estos casos el maestro tendrá finalmente que reconocer que ahora es su discípulo quien le da a él qué pensar. Eliot, por ejemplo, coincide con Pound (como este último se ufana luego en declarar) en el presupuesto de que la crítica de poesía debe servir para aclarar a los más jóvenes ciertos procedimientos técnicos. Ambos ven en el crítico a un consejero, aunque los consejos que dan uno y otro sean distintos y a menudo contradictorios. Un ejemplo: Pound aconseja a los jóvenes imitar la poesía anterior a ellos (y a todos nos consta que Pound fue un gran imitador hasta el final); Eliot, en cambio, dice que toda imitación esteriliza.
del maestro o del alumno? De ambos, supongo. Pero, si el alumno ha de brillar alguna vez con luz propia, ha de ser sobre todo virtud suya, pues en estos casos el maestro tendrá finalmente que reconocer que ahora es su discípulo quien le da a él qué pensar. Eliot, por ejemplo, coincide con Pound (como este último se ufana luego en declarar) en el presupuesto de que la crítica de poesía debe servir para aclarar a los más jóvenes ciertos procedimientos técnicos. Ambos ven en el crítico a un consejero, aunque los consejos que dan uno y otro sean distintos y a menudo contradictorios. Un ejemplo: Pound aconseja a los jóvenes imitar la poesía anterior a ellos (y a todos nos consta que Pound fue un gran imitador hasta el final); Eliot, en cambio, dice que toda imitación esteriliza.

