|
 Lengua humana y animal: Evolución y mentira. Siempre he creído que la vieja discusión sobre la necesidad o convencionalidad de la lengua —tal como aparece reflejada en el Cratilo de Platón— quedó zanjada cuando la lingüística moderna (Saussure) acuñó los conceptos de arbitrariedad y doble articulación. En ellos quedó definitivamente establecida la independencia de la lengua con respecto a la naturaleza y las cosas del mundo, pero también con respecto a cualquier clase de acuerdo entre los hombres. Hasta hace poco, me parecía que una de las mejores maneras de ilustrar esa independencia, y de paso conservar intacta la exclusividad del lenguaje humano, consistía en decir que los animales no mienten. Es cierto que una abeja puede cometer un error en su vuelo y comunicar a su panal una información falsa, pero un error no es una mentira. Un lenguaje como el de las abejas depende tan completamente de las cosas y los hechos de la realidad que no puede expresar nada que no sea real; es decir, no puede mentir. Lengua humana y animal: Evolución y mentira. Siempre he creído que la vieja discusión sobre la necesidad o convencionalidad de la lengua —tal como aparece reflejada en el Cratilo de Platón— quedó zanjada cuando la lingüística moderna (Saussure) acuñó los conceptos de arbitrariedad y doble articulación. En ellos quedó definitivamente establecida la independencia de la lengua con respecto a la naturaleza y las cosas del mundo, pero también con respecto a cualquier clase de acuerdo entre los hombres. Hasta hace poco, me parecía que una de las mejores maneras de ilustrar esa independencia, y de paso conservar intacta la exclusividad del lenguaje humano, consistía en decir que los animales no mienten. Es cierto que una abeja puede cometer un error en su vuelo y comunicar a su panal una información falsa, pero un error no es una mentira. Un lenguaje como el de las abejas depende tan completamente de las cosas y los hechos de la realidad que no puede expresar nada que no sea real; es decir, no puede mentir.
Esta idea me permitía establecer una diferencia nítida entre el lenguaje humano (doblemente articulado y capaz de mentir) y el lenguaje animal (sin doble articulación e incapaz de hacerlo). Pero un documental sobre chimpancés me ha convencido de que algunos animales sin duda engañan a sabiendas de que lo hacen; es decir que mienten. Esto me deja dos alternativas. O bien debo revisar mi idea de mentira (y con ella mis definiciones de doble articulación y arbitrariedad lingüística), o bien debo renunciar a la idea de que el hombre es el dueño exclusivo del lenguaje. ¿Qué hacer?
Es probable que no haya divisiones tajantes entre los distintos tipos de comunicación sino un continuo que avanza gradualmente desde la mera reacción química, pasando por el código genético, hasta la palabra humana. Pero una visión evolucionista de la lengua no puede dejar de definir estaciones precisas en su recorrido (la reacción físico-química, la respuesta condicionada, el grito de peligro, la imitación, la señalación, la abstracción, el habla). Con todo, este encadenamiento de sucesos importantes (estas perlas en la sarta evolutiva) corre el riesgo de caer en la misma confusión en que ha caído el evolucionismo biológico; a saber, el de suponer un quiebre donde empieza lo humano y, al ir a buscarlo, no encontrar sino su falta: un eslabón perdido, un sitio donde la evolución deja de ser gradual y de pronto salta (este eslabón es todavía humanoide, pero el siguiente es ya plenamente humano). Entre ambos eslabones siempre puede insertarse una nueva definición, que precise más finamente qué entendemos por humano, pero a estas precisiones les ocurre lo que a la distancia en la paradoja de la liebre y la tortuga: siempre aceptan en su seno una nueva precisión.
Como ocurre a menudo en las ciencias, los eslabones son una construcción de la teoría, no del fenómeno, que no hace paradas intermedias y nunca llega a término. A la evolución misma le tiene sin cuidado eso que nosotros definimos vagamente como “el ser humano” y que, sin acabar nunca de precisarlo, vemos sin embargo como su último extremo, como su coronación. Si hay en efecto un eslabón perdido es porque mezclamos en una misma idea nuestra definición y nuestra valoración de lo humano, de donde resulta una estación borrosa e imprecisa que el maquinista no alcanza nunca a ver y en la que el tren nunca se detiene. Esta confusión es principalmente obra de la vulgarización de la teoría, pues, estrictamente hablando, la idea del eslabón perdido no pertenece a la teoría evolutiva. Pero, más allá del problema de la definición de los eslabones al que esto apunta, es innegable que la andadura social de la teoría no ha logrado desprenderse de la valoración de lo humano como coronación de la evolución, ni del hecho de que a menudo sean los mismos evolucionistas quienes la promuevan. Contribuyen así a la formación de una categoría espuria, sin ver que es la misma que esgrimen los creacionistas contra ellos. (El reproche creacionista no se equivoca porque valore al hombre; se equivoca porque quiere introducir esa valoración en el cuerpo de una ciencia objetiva... Pero no voy a discutir aquí ese asunto).
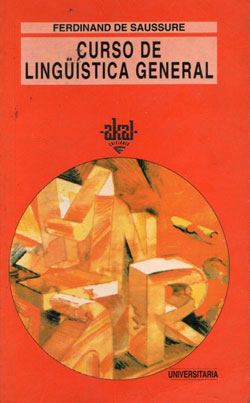 Además del riesgo de introducir un eslabón perdido en la teoría, existe el riesgo contrario. Si eliminamos las categorías discretas y sucesivas, es posible que terminemos por no ver ninguna evolución en los sistemas comunicativos, y ni siquiera una forma que podamos reconocer, sino sólo una suerte de unidad mística entre todos los seres vivos. Confieso que ver mentir a la changa del documental me produjo vértigo, y que éste no se debía sólo, ni principalmente, a la trivialidad de ver caer de golpe una idea que tenía profundamente arraigada en la mente, sino a la experiencia de reconocer en un mono un acto indudablemente humano —y, aún más abismalmente, la de reconoceme yo mismo en la mentira de un mono. Sé que da igual decir que lo reconocí en mí o decir que me reconocí en él, pero en la experiencia de un hombre (tradicionalmente acostumbrado a ser el rey de la evolución) no da lo mismo “promover” al chango que “degradar” al hombre. No siempre da lo mismo decir “Eres como yo” que decir “Soy como tú”. Cualquier presidente o cualquier rey aquilataría bien la diferencia que hay entre decirle “Soy tu igual” y decirle “Eres mi igual”. La perspectiva desde donde se lo decimos es importante. En el primer caso escalamos la jerarquía hasta alcanzar su rango, mirándolo hacia arriba; en el segundo es él quien escala hasta nosotros, desde abajo. Además del riesgo de introducir un eslabón perdido en la teoría, existe el riesgo contrario. Si eliminamos las categorías discretas y sucesivas, es posible que terminemos por no ver ninguna evolución en los sistemas comunicativos, y ni siquiera una forma que podamos reconocer, sino sólo una suerte de unidad mística entre todos los seres vivos. Confieso que ver mentir a la changa del documental me produjo vértigo, y que éste no se debía sólo, ni principalmente, a la trivialidad de ver caer de golpe una idea que tenía profundamente arraigada en la mente, sino a la experiencia de reconocer en un mono un acto indudablemente humano —y, aún más abismalmente, la de reconoceme yo mismo en la mentira de un mono. Sé que da igual decir que lo reconocí en mí o decir que me reconocí en él, pero en la experiencia de un hombre (tradicionalmente acostumbrado a ser el rey de la evolución) no da lo mismo “promover” al chango que “degradar” al hombre. No siempre da lo mismo decir “Eres como yo” que decir “Soy como tú”. Cualquier presidente o cualquier rey aquilataría bien la diferencia que hay entre decirle “Soy tu igual” y decirle “Eres mi igual”. La perspectiva desde donde se lo decimos es importante. En el primer caso escalamos la jerarquía hasta alcanzar su rango, mirándolo hacia arriba; en el segundo es él quien escala hasta nosotros, desde abajo.
En cualquier caso, la experiencia de mi identidad con la mona no me cierra los ojos ante los principios que debe respetar una teoría que pretenda ser justamente eso: una teoría, una teoría científica. Ver mentir a la changa suscitó en mí una extrañeza como la que pinta un famoso poema de Tablada (“El pequeño mono me mira... / ¡Quisiera decirme / algo que se le olvida!”), pero no es eso lo que ahora me interesa sino lo que el acto de la mona tiene que decirle a la teoría lingüística. Dicho de otro modo, la experiencia no me lleva a mí a proclamar la unidad de todo lo viviente y a convertirme a alguno de los misticismos a la moda; me lleva en cambio a poner en crisis (a criticar) unos principios que creía bien fundados. La ciencia moderna (y por una vez no me refiero a la física sino a la etología) ha puesto en crisis ya varios de los rasgos con que pretendíamos caracterizar y distinguir lo humano, aunque a veces sea sólo relativizándolos o matizando su definición (es decir, acotando un poco más el sitio donde esperamos que aparezca el eslabón perdido). Así, el hombre ya no es el único animal que produce herramientas, ni el único animal social, ni el único capaz de mentir... (Y de esta crisis no me cura esa suerte de reduplicación de los mismos rasgos: insistir ahora, por ejemplo, en que el hombre es el único animal que hace herramientas para hacer herramientas. No creo que eso sirva más que para prorrogar el plazo de la siguiente crisis).
Con todo esto no quiero decir que la pretensión humana de distinguirse del resto de la naturaleza sea inútil o ilegítima. Lo que digo es que la ciencia moderna ha puesto en entredicho algunos de los argumentos que se han dado para hacerlo, y que es probable que nunca deje de hacerlo. A la caída del Homo Faber le sigue quizá la del Homo Symbolicus. No sé si ésta será total o relativa, pero sé que de ella deberá hacerse cargo en algún momento, ya no sólo la psicología, sino también la lingüística.
|