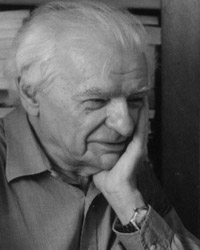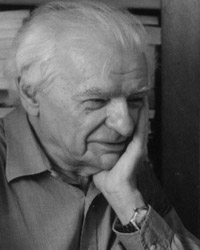|
Yves Bonnefoy
Traducción de Arturo Carrera
Notaciones sobre el horizonte
Hablemos del horizonte, amigos míos, ¿de qué otra cosa podemos hablar si no?
Siempre hablamos de él, o más bien en él. Cuando hacemos planes, cuando nos amamos.
Cuando nos amamos, porque amar un ser, un camino, una obra, es ver que esa línea allá, tan lejana hacia adelante, esa línea toda luz, está lo mismo aquí incluso para atravesarlos y volverlos a atravesar, como el mar en la playa viene y vuelve a venir sobre la arena, levantándose luego, dejando aplacar el alga inquieta, la vida oscura.
Línea de allá y línea de acá, cada una para arrojar la espuma del inconsciente bajo nuestros pasos: frase que relumbra por deslizarse en la cresta de esa ola que se infla como una noche, y se derrumba luego y luego se alza de nuevo.
Tomo este camino, estrecho, que se hunde entre dos pequeñas lomas, los árboles lo envuelven también, se apretujan a mi alrededor, me siento feliz de saberlo familiar, con esas mil vidas de su profundidad que se habituaron a mí.
Pero más bajo que los piares, los bufidos, los vuelos, este sonido ligero pero ininterrumpido que escucho, es el “allá” de las colinas del horizonte que, aunque invisible, me acompaña. Y retiene este instante presente, este instante de aquí, en sus manos que entreveo, azules u ocre rojizo, en una desgarradura de los pinos y los robles pequeños.
Con el cielo por encima de aquí, para recordarme que el cielo es igualmente de allá, que puede ver por debajo de la línea donde, para nosotros aquí, lo que es ha dejado de ser visible.
Y el color, entre nosotros, como ese secreto que así es el suyo.
Y el grito de ese pájaro que vuelve, que es un llamado. Sin duda viene de ese otro mundo, trae de nuevo el oro, alguna brizna a lo más profundo de su nido que no vemos.
Y luz del horizonte esta agua que tarda en evaporarse, sabe Dios por qué, en los charcos bajo nuestros pies.
¿Dios? Es decir el chaparrón que ha elegido caer aquí. Él, que pudo caer un poco más lejos sobre aquel bosquecito: en eso el azar, en eso divino.
Quien pensó el horizonte no tiene dios: esas lejanías le bastan, se escurren de lo bajo del cielo como un agua sobre los signos que traza aquel niñito en la arena.
Y esa agua de repente se infla, la ola borra los signos, es el fin de la siesta, el niño sube del ruido de fondo del mar de nuevo entre las voces y grandes cuerpos desnudos.
Horizonte como esta piedra que retiro del cieno, que tiene en sus huecos el olor de la sal.
Horizonte en la palabra que veo brillar bajo los otros, cuando el inconsciente con su marea baja viene a lavar con agua clara las frases que dispuse para ver, justo en su límite. Algas levantadas que vuelven a caer, palabras que se deshacen pero que llevan en su superficie, un instante, la bruma de sal de un agua que es tal vez el cielo.
Las palabras no ofrecen su sentido pleno sino cuando es “allá”, en un horizonte, donde contemplamos lo que dicen. Aquí vemos demasiado en detalle, el pensamiento se aloja en aspectos demasiado numerosos, se despliega allí en demasiadas fórmulas: y todo está librado al deseo de poseer, de comprender. Allá el todo prima sobre las partes, las cosas se vuelven seres.
Como Proust cuando ve bajo el cielo “los campanarios de Martinville”. Y ya es toda su existencia por venir la que queda afectada. Es con la memoria de esos seres del horizonte como va a mirar otros que no son sino de aquí: buscando ese oro, su presencia a lo lejos, en el vasto crisol nuevo.
El azul de las lejanías en las palabras también, como el sentido soñado en la cosa dicha.
Creo que le debo casi todo a los horizontes de mis primeros años. Horizontes sea lejanos o próximos, sea abiertos, bajo grandes nubes, o retirados hacia el meandro del río de aguas oscuras.
Y con mi deuda más grande —esa palabra, porque sé que será preciso restituir, al mundo del último día, lo que nos dan fuego y agua, cielo y tierra— para con un lugar tan cercano a mí que hubiera podido decidir, si yo hubiera sido otro, que era el aquí, el aquí mismo. Pues era la cima de una colina baja, a tan sólo una hora de marcha: donde cierto árbol grande, a contra luz bajo el cielo, estaba lo suficientemente distante para significarse absoluto y sin embargo cercano para parecer un punto de este mundo. Que lleguemos a su pie, en el calor de la siesta declinante, y no sería demasiado tarde para descubrir bajo sus grandes ramas el valle hasta ese momento desconocido y la casa familiar.
¡Es tan fácil ponerse a soñar mal cuando el horizonte está demasiado lejos! O cuando está totalmente bajo, entre los matorrales de una vasta llanura o, peor, cuando a poca distancia enmaraña colinas poco elevadas donde juegan sombras y rayos de luz con un campo de color vivo aquí o allá. ¡Tan otros como los nuestros son su brillo, sus charcos, sus restos de noche incomprensibles en lo que parece sus fallas! Uno puede imaginar que no es una línea sino un país, con un poco de éste de este lado, de nuestro lado, y un poco del otro. País en que las cosas, los habitantes, que uno divisa con prismáticos, están, evidentemente, ocupados en una vida muy de ellos, una vida ni de aquí ni de otra parte, ni del mundo conocido ni de los mundos de lo desconocido. ¿Quiénes son esos seres? Nuestros caminos no llevan más hasta ellos. Y sus caminos no van mucho más lejos, del otro lado, donde está nuestro país de aquí, que probablemente encontraríamos a medida si fuéramos para allá, atravesando sin verlo el espacio donde se sitúa el otro país.
¡El país del horizonte! Esas caravanas que caminan entre nuestra tierra y otra tierra. Esas fugas hacia Egipto, en nuestros prismáticos, que pasan hacia al otro lado de una duna para reaparecer más lejos. Esa insuficiencia desesperante de los prismáticos. Apenas un punto luminoso los rostros allá. Y uno puede llegar a creer que no son rostros, ¡tantos rayos emanan de ellos chocándose con otros! Tal vez máscaras de oro.Tal vez ojos que se han agrandado en los rostros hasta borrar el dibujo que tal vez allá reduce éstos a lo que somos nosotros.
Una definición del lenguaje: un aquí que respira y expira el “en otra parte”, medusa con las dimensiones de un mar que sería el mundo.
¿La escritura de poesía? La tierra de abajo de nuestros pasos pero mojada como después de la tormenta, surcada por grandes ruedas que han pasado, que se han alejado. Tierra rodada con breves resplandores que ascienden.
Encuentro el charco, me detengo, alzo los ojos del camino, oigo el balido de un cordero a lo lejos, bajo las nubes ahora inmóviles.
Una barrera rechina, y es casi el brillo de la rosa en sí. Aquella del jardín prohibido, custodiado por un papagayo de ojos sin luz.
En el relato de Melville, el viajero de quien éste dice que se puso en camino, de Pittsfield hacia Mont Greylock, fascinado por un vidrio que a ciertas horas se incendia en su horizonte cotidiano. Dichosos quienes viven allí, piensa. Y llega a esa casa, empuja la portilla, entra en la sala, ve en la ventana una muchacha que mira con gran deseo la casa de él, lejos allá en su otro mundo. ¿Por qué él vuelve a partir entonces? Por simpatía, por amor. ¿No hace un gran don, tal vez el don supremo? Ofrece no apagar, en su hogar ilusorio, esa mínima esperanza de la que entiende que ella es su único bien en el instante en que renuncia.
Así los pintores humanizan paisajes de los que acaso no advertimos enseguida por qué nos retienen, para el resto de nuestra vida.
Y cuando de pronto el allá nos falta porque aquí está la nieve, la brusca y plena nieve con viento para cambiar de allí la luz, he aquí que al fin el horizonte está con nosotros, lo tocamos, lo atravesamos una y otra vez a ciegas, bebemos el aire fresco, felicidad de la nieve.
Horizonte, una palabra que sin embargo no me gusta, querría otra. Una palabra que, de su reborde escarpado, tendiera la mano a nuestra habla para que salte hacia ella en lo invisible.
Una que favoreciera entre nosotros al pintor de paisaje, asegurándole el porvenir que la tierra necesita y que espera y que morirá quizá de ver romperse un día, la copa que ha rodado junto a ella.
Fotografía cortesía de Daniel Mordzinski
|