El Lustro Ilustre: Doce poetas de palabra
Enrique Héctor González, Tex.
I
No forman “generación” ni querrían configurarla: el término está ya muy despellejado y conviene poco a la crítica proceder a partir de generalizaciones que ni siquiera pueden establecer desde cuándo y hasta dónde se pertenece o no a tal o cual promoción; no cobran sueldo en el mismo instituto ni han publicado en las mismas editoriales ni han procurado poéticas parecidas ni se han beneficiado de los mismos estímulos a la creación (perdón por el eufemismo) ni residen en la misma ciudad; no destacan sino por la solidez de su palabra y el prestigio bien merecido de haberla adobado durante cuatro decenios con libros que, en su momento, fueron saludados satisfactoriamente y no han defraudado las expectativas. Son doce poetas que, por su número, constituyen apenas una alineación de equipo de futbol, con su entrenador al calce, pero por su obra devienen una suerte de sucinto Siglo de Oro de la poesía mexicana reciente.
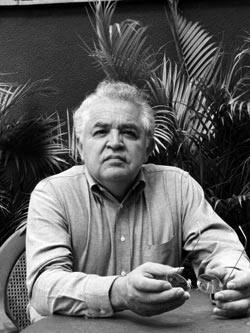 Los poetas del Lustro Ilustre nacieron entre 1946 y 1951. Son posteriores a algunos autores vivos ya consagrados o de cierto renombre, como José Emilio Pacheco (1939), Jaime Labastida (1939), Homero Aridjis (1940), Gloria Gervitz (1943) y Elva Macías (1944), de quienes los diferencia el hecho de mantenerse vigentes, activos, dueños de un lenguaje decantado y desencantado para el que la poesía no se reduce al verso cosido al margen izquierdo o al lirismo delirante de ascendencia purista. Son anteriores, por otro lado, a poetas que, o bien aún coquetean entre géneros (la narrativa, el ensayo) o no han consolidado, como los del Lustro Ilustre, una voz propia y reconocible, una cadencia diferencial, aunque algunos de ellos no dejen duda sobre su perdurabilidad, como Eduardo Langagne (1952), Ricardo Castillo (1954), Vicente Quirarte (1954), Fabio Morábito (1955) o Javier Sicilia (1956). Los poetas del Lustro Ilustre nacieron entre 1946 y 1951. Son posteriores a algunos autores vivos ya consagrados o de cierto renombre, como José Emilio Pacheco (1939), Jaime Labastida (1939), Homero Aridjis (1940), Gloria Gervitz (1943) y Elva Macías (1944), de quienes los diferencia el hecho de mantenerse vigentes, activos, dueños de un lenguaje decantado y desencantado para el que la poesía no se reduce al verso cosido al margen izquierdo o al lirismo delirante de ascendencia purista. Son anteriores, por otro lado, a poetas que, o bien aún coquetean entre géneros (la narrativa, el ensayo) o no han consolidado, como los del Lustro Ilustre, una voz propia y reconocible, una cadencia diferencial, aunque algunos de ellos no dejen duda sobre su perdurabilidad, como Eduardo Langagne (1952), Ricardo Castillo (1954), Vicente Quirarte (1954), Fabio Morábito (1955) o Javier Sicilia (1956).
II
 Elsa Cross (1946) puede muy bien asumir la égida de este grupo desengrapado, menos por haber nacido antes que los demás que por el hecho más significativo de que su obra se construye desde un encuentro lúcido entre la voz poética y los objetos que va royendo el tiempo como una película que lentamente se deshace. Sus libros más reconocidos (Canto malabar, El vino de las cosas, Cuaderno de Amorgós) nos devuelven una obra en la que coagulan el instante amoroso y la experiencia espiritual —en Cross se cruzan misticismo y sensualidad de una manera casi irremediable—, generando un cauce que fluye como el “vinoso ponto” de los griegos: un mar apacible donde todo canto funciona a manera de encantamiento. Los numerosos reconocimientos que ha recibido no confirman sino el espléndido siseo de una escritura que es punto de partida natural del Lustro Ilustre. Elsa Cross (1946) puede muy bien asumir la égida de este grupo desengrapado, menos por haber nacido antes que los demás que por el hecho más significativo de que su obra se construye desde un encuentro lúcido entre la voz poética y los objetos que va royendo el tiempo como una película que lentamente se deshace. Sus libros más reconocidos (Canto malabar, El vino de las cosas, Cuaderno de Amorgós) nos devuelven una obra en la que coagulan el instante amoroso y la experiencia espiritual —en Cross se cruzan misticismo y sensualidad de una manera casi irremediable—, generando un cauce que fluye como el “vinoso ponto” de los griegos: un mar apacible donde todo canto funciona a manera de encantamiento. Los numerosos reconocimientos que ha recibido no confirman sino el espléndido siseo de una escritura que es punto de partida natural del Lustro Ilustre.
El veracruzano Francisco Hernández (1946) encarna variados registros en su obra, acaso cohesionados por un neorromanticismo obtuso, despiadado, cuya nota promisoria, paradójicamente, es la falta de esperanza. Con frecuencia hace de la écfrasis, traslación de lo visual a lo verbal, un ejercicio menos decorativo que corpóreo, pues se trata de un poeta abrumado por decirlo todo, por encarnar en una voz heterónima, la del jaranero Mardonio Sinta. Menos “sitiado en su epidermis” que los demás poetas lustrales, ha recibido los mismos y acaso algunos premios más que la mayoría de ellos. Pero la poesía no se mide contra un cronómetro ni se premia con medallas. Y si “el caracol aprende sus palabras”, como atina a decir en carismático endecasílabo, Hernández ha recuperado la naturaleza huidiza y enigmática del ser a partir de una obra puntualmente pródiga y distinta hasta de sí misma.
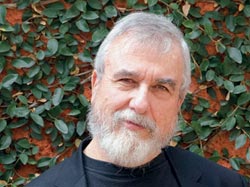 Tony le dicen sus amigos a Antonio Deltoro (1947), poeta de ojo espléndido para las formas cotidianas y de oído no menos desarrollado para el examen de lo que de poético aún resta en la “práctica mortal” que es la vida desbarajustada por la tecnología que nos ha tocado habitar. La plenitud de sus imágenes (“En esta luz de las seis hay una que contiene/ el hilo de seda que ahorcará a este día”), su casi descarada claridad, lo revelan como el más paciano de los poetas del lustro. ¿Hacia dónde es aquí?, se pregunta Deltoro, desde el título de uno de sus libros, en un tono que lo confiesa como lo que es: una voz dispuesta a no dar nada por sentado, a inquirir como lo hacíamos en la infancia.
Tony le dicen sus amigos a Antonio Deltoro (1947), poeta de ojo espléndido para las formas cotidianas y de oído no menos desarrollado para el examen de lo que de poético aún resta en la “práctica mortal” que es la vida desbarajustada por la tecnología que nos ha tocado habitar. La plenitud de sus imágenes (“En esta luz de las seis hay una que contiene/ el hilo de seda que ahorcará a este día”), su casi descarada claridad, lo revelan como el más paciano de los poetas del lustro. ¿Hacia dónde es aquí?, se pregunta Deltoro, desde el título de uno de sus libros, en un tono que lo confiesa como lo que es: una voz dispuesta a no dar nada por sentado, a inquirir como lo hacíamos en la infancia.
En el envés de Deltoro está “La Tora”, poema de Jaime Reyes (1947-1999), el único de estos poetas que ya fue, el único que, antes de cumplir treinta años, ya había obtenido el Premio Villaurrutia por Isla de raíz amarga, insomne raíz. Fabricante de “hoyos negros verbales”, a decir de Adolfo Castañón, se parece al haz del autor precedente en que su centro de atención lírica, por así decirlo, es la calle, la gente, la angustia cotidiana; pero en su pentagrama la rudeza confirma el envés de la trama: se trata de un ermitaño “refractario a toda retórica”, observa Eduardo Hurtado solo con alguna razón, pues la antirretórica de un buen poeta también sienta precedente formal.
Para Ricardo Yánez (1948) la poesía no ha sido nada fácil en la medida en que la apuesta es fundirla en la voz popular y dignificarla, rescatarla del asendereado territorio de lo vernáculo hechizo, de la convención que apacigua la canción en modelos descascarados y torpes donde melodrama y comercialidad siguen procreando bastardías. Yáñez persigue además, desde Ni lo que digo, su primer poemario de mérito, antes que una forma que no encuentra su estilo, como Darío, un estiramiento de la escritura que dé por resultado alcanzar a cantarlo y, sobre todo, sentirlo todo. Como producto y consecuencia natural de tal resiliencia, se ha hecho experto en la concreción, en la imagen precisa de lo que queda cuando la lengua regresa a sí misma luego de someterla a todo tipo de amancebamientos.
Las tareas culturales en las que se afana no han distraído a Marco Antonio Campos (1949) del oficio per se que lo define: el de poeta, poeta y traductor de amplios vuelos con una obra reconocida y reconocible en un timbre: el de volver siempre al mismo sitio (aunque este no exista), el de descifrar una y otra vez la imagen ya explorada, pues el matiz espacial, un nuevo contexto pueden darle a un aforismo sentencioso las virtudes de la ocurrencia, un alarde de risueña precisión: “El ajedrez de la muerte/ se quedó de una pieza”. El tono apesadumbrado de su obra es persistente, consecuente con su amor a la poesía grecolatina en clave elegíaca, que aprendió a degustar con fruición.
 Otro verbalizador de la intimidad es David Huerta (1949), hijo del inefable Efraín; a diferencia de su padre y del propio Campos, desde El jardín de la luz no deja de trabajar, en verso corto y largo, imágenes que se deshacen para resolverse luego en figuras donde el mundo parece funcionar mejor una vez que ha encarnado en un lenguaje que todo lo inunda, lugar donde apenas se abre la boca se invoca otra cosa. Incurable, poema publicado hace 25 años, representa bien su poiesis omniabarcadora, pues en sus casi 400 páginas (es quizá el texto más largo en la historia de la poesía mexicana) alumbra un territorio incesante que se atiene a su propio devenir. Otro verbalizador de la intimidad es David Huerta (1949), hijo del inefable Efraín; a diferencia de su padre y del propio Campos, desde El jardín de la luz no deja de trabajar, en verso corto y largo, imágenes que se deshacen para resolverse luego en figuras donde el mundo parece funcionar mejor una vez que ha encarnado en un lenguaje que todo lo inunda, lugar donde apenas se abre la boca se invoca otra cosa. Incurable, poema publicado hace 25 años, representa bien su poiesis omniabarcadora, pues en sus casi 400 páginas (es quizá el texto más largo en la historia de la poesía mexicana) alumbra un territorio incesante que se atiene a su propio devenir.
Efraín Bartolmé (1950) escribió pródigamente durante el siglo pasado y de su obra, sensorial y llena de los bosques de su Chiapas natal, puede construirse un árbol lleno de llamas y fosforescencias y follajes donde se arraciman caballos y sueños, inundaciones y la más pura desnudez de su incendio interior. Su Ojo de jaguar, sus Cantos para una joven concubina, cercan y acercan un espacio donde el ritmo es fundamental y cada frase es un instante petrificado, y sin embargo perfectamente móvil y ensamblable, que se robustece con frecuencia en alaridos llenos de selva.
La poesía de Eduardo Hurtado (1950) es de difícil definición: revela una gran precisión acentual y sin embargo incorpora fácilmente el prosaísmo; puede coquetear con la métrica barroca y con la denuncia social sin reparos; en ese sentido, Las diez mil cosas, título representativo de la feraz fertilidad de su obra, conmueve más por sus intenciones que por su aplomo, por su inquietud antes que por su unidad, pues lo mismo hace un retrato de su padre campechano a la hora de comer que de Pessoa.
Si un poeta confiesa que lo que escribe “se configura según la propia respiración”, como José Luis Rivas (1950), es sin duda alguien que ha liquidado el mundo, esto es, lo ha vuelto estuario, mar, vaivén de sus aguas más profundas. Porque el río Tuxpan junto al que nació no es el tema central de su poesía sino su íntima plataforma de despegue, la manera como fluyen sus versos: alebrestados o calmosos, sedientos, sedimentados. Raz de marea y Ante un cálido norte recogen la mayor parte de una obra náutica que se desplaza como un barco que dijera: “no hay mayor contento que reconocer los muelles por el olor”, como se lee en su libro Por mor del mar.
 Coral Bracho (1951), en cambio y a pesar de su nombre, es poeta de tierra, no obstante sus Peces de piel fugaz —o por esa misma epidérmica caducidad. Pero no es necesariamente una escritora neobarroca, como ha dicho alguna crítica, a pesar de sus “glebas fecundas” y sus “actitudes fungosas”. Pasa que su poesía transita por un caos de palabras e imágenes que alientan una cierta dificultad solo aparente: en el espejo, son voces cadenciosas que llaman al origen, al ritmo interior de la voz poética por su nombre, que sin duda no es el de todos los días. Coral Bracho (1951), en cambio y a pesar de su nombre, es poeta de tierra, no obstante sus Peces de piel fugaz —o por esa misma epidérmica caducidad. Pero no es necesariamente una escritora neobarroca, como ha dicho alguna crítica, a pesar de sus “glebas fecundas” y sus “actitudes fungosas”. Pasa que su poesía transita por un caos de palabras e imágenes que alientan una cierta dificultad solo aparente: en el espejo, son voces cadenciosas que llaman al origen, al ritmo interior de la voz poética por su nombre, que sin duda no es el de todos los días.
En Alberto Blanco (1951), por último, la osadía es una diaria profanación interior del mundo cotidiano: cede al orientalismo, como Cross; es prolífico, como el primer Bartolomé; es ecfrásico, como Hernández; es oracular, como Jaime Reyes. Pero, sobre todo, es blanco de variados intereses temáticos, desde el beisbol hasta la música contemporánea, alguien que puede pasar del “Mago” Septién a John Cage con meritoria versatilidad, como quien conoce “la voz de las ciudades enfermas sin remedio” y no se arredra y aun disfruta de su griterío perdulario.
III
Que se sepa, no había ocurrido nunca en nuestra poesía una reunión más nutrida de tan buenos poetas en tan limitado lapso. Es cierto que Estridentistas y Contemporáneos, los autores de Taller y los de la Espiga Amotinada, formaron grupos de notables creadores cuya obra seguimos leyendo con placer; es innegable asimismo que, a la luz de la poesía más reciente, se puede presumir de la buena salud del género en nuestro país. Pero, si no me equivoco, no se ha dado jamás un período tan ilustre, una concentración de tan espléndidos poetas nacidos en un solo lustro. Al día de hoy son todos ellos sesentones (que no sesenteros), algunos aún miembros del Sistema Nacional de Creadores (apoyo que no ha embalsamado su rigurosidad); otros en su momento han sido becarios de fundaciones extranjeras y casi todos han recibido algunos de los premios literarios más reconocidos en México (el Villaurrutia, el Aguascalientes, el Pellicer, el López Velarde). Pero además de ello, en su conjunto representan la carta mayor, el perfil más sólido de la poesía mexicana del último cuarto de siglo.
|