|
No. 81 / Julio-agosto 2015 |
|
Voz contiene fantasmas
Tienda de fieltro Por Miguel Casado
|
 “Según una hipótesis, en el universo en expansión, las galaxias más remotas se alejan de nosotros a una velocidad superior a la de su luz, que no llega a alcanzarnos, de forma que la oscuridad que vemos en los cielos no es más que la invisibilidad de esa luz”. Lo recuerda Giorgio Agamben en Estancias, libro publicado en 1977, aún hoy atractivo y vigente entre los títulos de su densa producción. Ese sería el ámbito de las estancias, el de lo visible y lo invisible que se confunden, la dificultad para distinguir lo que existe de lo imaginario, o para saber si lo que la imaginación genera viene realmente a existir. Su indagación ofrece una gama en extremo diversa de mundos, al modo de un proyecto enciclopédico que fuera abriendo áreas de conocimiento y multiplicando sus intereses de forma casi inagotable. Así, junto a las frases de la física moderna, caben estas otras de Aristóteles: “No cualquier sonido emitido por un animal es voz, sino que es necesario que el que hace vibrar el aire tenga fantasmas”. Y este campo será uno de los más activos del volumen, que se subtitula: La palabra y el fantasma en la cultura occidental. “Según una hipótesis, en el universo en expansión, las galaxias más remotas se alejan de nosotros a una velocidad superior a la de su luz, que no llega a alcanzarnos, de forma que la oscuridad que vemos en los cielos no es más que la invisibilidad de esa luz”. Lo recuerda Giorgio Agamben en Estancias, libro publicado en 1977, aún hoy atractivo y vigente entre los títulos de su densa producción. Ese sería el ámbito de las estancias, el de lo visible y lo invisible que se confunden, la dificultad para distinguir lo que existe de lo imaginario, o para saber si lo que la imaginación genera viene realmente a existir. Su indagación ofrece una gama en extremo diversa de mundos, al modo de un proyecto enciclopédico que fuera abriendo áreas de conocimiento y multiplicando sus intereses de forma casi inagotable. Así, junto a las frases de la física moderna, caben estas otras de Aristóteles: “No cualquier sonido emitido por un animal es voz, sino que es necesario que el que hace vibrar el aire tenga fantasmas”. Y este campo será uno de los más activos del volumen, que se subtitula: La palabra y el fantasma en la cultura occidental.Porque, y Agamben lo advierte desde el principio, en este juego de lo visto y no visto, de lo manifiesto y lo oculto, de lo que invisible late en lo visible, está inscrita “la imposibilidad de poseer plenamente el objeto de conocimiento” que caracteriza a nuestra cultura. Quizá por ello el libro participa del mismo sistema, alienta en él algo decisivamente perdido, una carencia perfora el espesor de su sabiduría; la escritura empuja a seguir leyendo en una experiencia de notable excitación intelectual, y a la vez va dispersando preguntas, malestar, la sospecha de una extraña renuncia del autor que al lector le cuesta precisar. La enciclopedia tiene un centro oscuro, cuya imantación la dirige, la va absorbiendo, su “modelo de conocimiento se busca en aquellas operaciones en las que el deseo niega y a la vez afirma su objeto y, de este modo, logra entrar en relación con algo que de otro modo no hubiera podido ser ni apropiado ni gozado”. Y esta resistente y tal vez fértil negatividad la encuentra Agamben en la melancolía o en el fetichismo o en la concepción del amor de los poetas del dolce stil nuovo o en los emblemas barrocos. 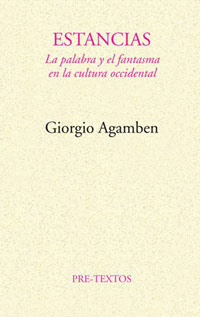 Estas son las cuatro partes de Estancias; pero mencionarlas no da idea del proceso desplegado: una extraordinaria erudición (que quizá tiene sus puntos más propios en el recurso a la antigüedad tardía y al saber medieval) va encadenando y tejiendo los motivos de análisis en una red que no se mueve ni avanza en un solo sentido. La argumentación consiste, sobre todo, en una puesta en contacto, en hacer que resulten contiguos espacios y épocas varios, más que en construir una visión de conjunto, aunque todo esté atravesado por la pulsión de hacerse fuerte en la ausencia, en lo perdido y carente. Estas son las cuatro partes de Estancias; pero mencionarlas no da idea del proceso desplegado: una extraordinaria erudición (que quizá tiene sus puntos más propios en el recurso a la antigüedad tardía y al saber medieval) va encadenando y tejiendo los motivos de análisis en una red que no se mueve ni avanza en un solo sentido. La argumentación consiste, sobre todo, en una puesta en contacto, en hacer que resulten contiguos espacios y épocas varios, más que en construir una visión de conjunto, aunque todo esté atravesado por la pulsión de hacerse fuerte en la ausencia, en lo perdido y carente.Estancia era para los poetas del siglo XIII la morada capaz y receptáculo que custodiaba el núcleo esencial de su poesía; aunque el plural del título de Agamben ya señala la multitud de sus núcleos, quizá los que más me dan que pensar son la relación entre la teoría del fantasma –huella de las imágenes en el alma o la memoria– y la concepción amorosa, por un lado, y entre el “fetichismo de la mercancía” descrito por Marx y la propuesta poética de Baudelaire, por otro. “El descubrimiento medieval del amor –indica Agamben– es el descubrimiento de la irrealidad del amor, o sea de su carácter fantasmático”; esta impresión, que los lectores de la poesía cortés bien podemos compartir, se apoya en un tupido palimpsesto que enlaza la teoría de la imaginación de origen aristotélico y, como derivación suya, la fantasmología medieval, con la doctrina neoplatónica del ‘pneuma’ –el soplo cálido, transmisor de la vida– como vehículo del alma, la teoría médica antigua de los influjos entre espíritu y cuerpo, las aportaciones de Avicena y Averroes, etc. Todo el tejido es apasionante y, sin embargo, parecería reductor el corpus de poemas de Cavalcanti y Dante que se citan, los que más se adecuan a su trazado filosófico. Sugiere Agamben que esta concepción procede de un giro en la categoría patológica del amor hereos, enfermedad mortal de la imaginación, y no en el rescate de la teoría idealista y alta de Platón; pero esto apenas le lleva a notar el componente decisivo de sufrimiento que el amor medieval incluye desde su germen; quizá si se hubiera abierto a textos como Tristán e Iseo, los de Chrétien de Troyes o de ciertos trovadores occitanos, el cuadro habría pintado un fantasma menos aséptico, más nítidamente impreso –aunque fuera en negativo– en la materia de la vida y en la perspectiva de la muerte. Por su parte, Marx descubría el fetichismo de la mercancía como fruto de la pérdida del valor de uso de los objetos, en aras de la abstracción de su valor de mercado –“fantasmal objetualidad, mera gelatina de trabajo humano indiferenciado”, en las palabras de El Capital. La poética de Baudelaire –atento observador de las primeras Exposiciones Universales, como lo fue Marx– exprimiría en paralelo el poder de extrañamiento con que se cargan las cosas liberadas de su utilidad; así, el poema amplía su espacio hacia lo inasible, a cambio de perder la garantía de la tradición. Baudelaire inaugura la poesía moderna asignándole –cree Agamben– “la tarea más ambiciosa que el ser humano hubiese confiado nunca a una creación suya: la apropiación misma de la irrealidad”. Pero quizá la radical lucidez de la reflexión del filósofo italiano sobre la alienación lingüística en las sociedades contemporáneas, presente en otros libros suyos (Medios sin fin, por ejemplo), no lo está tanto todavía en Estancias: la voz expropiada por sus fantasmas.  Y mi pregunta sería: ¿apropiación de la irrealidad o deseo de realidad? –deseo de esa realidad perdida en el laberinto del consumo y su espectáculo. Habría que cambiar la perspectiva tomando como base la propuesta por el mismo Agamben en Lo que queda de Auschwitz: “el acontecimiento de palabra”, que se da “cada vez que ponemos en funcionamiento la lengua para hablar”, el ejercicio de la voz que genera un hecho físico, recupera la realidad al hacerla perceptible, sensible; “un instrumento capaz de transformar –como quería Hanna Arendt– lo invisible en una apariencia”. Tiendo a leer así la empresa de Rimbaud: “Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable. Fijaba vértigos”. Una empresa cuya condición de posibilidad fuera la resistencia existencial: “Debilidad o fuerza: estás ahí, eso es la fuerza”. Y cuyo objetivo, utópico e inmediato, es –aún Rimbaud– la realidad. “Yo, yo, que me declaré mago o ángel, exento de toda moral, he vuelto al suelo, con un deber que buscar y la rugosa realidad por abrazar”. Más allá de los matices, en positivo o en negativo, hay pocos espacios de pensamiento que resulten tan movilizadores como el que Agamben abría en Estancias. Y mi pregunta sería: ¿apropiación de la irrealidad o deseo de realidad? –deseo de esa realidad perdida en el laberinto del consumo y su espectáculo. Habría que cambiar la perspectiva tomando como base la propuesta por el mismo Agamben en Lo que queda de Auschwitz: “el acontecimiento de palabra”, que se da “cada vez que ponemos en funcionamiento la lengua para hablar”, el ejercicio de la voz que genera un hecho físico, recupera la realidad al hacerla perceptible, sensible; “un instrumento capaz de transformar –como quería Hanna Arendt– lo invisible en una apariencia”. Tiendo a leer así la empresa de Rimbaud: “Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable. Fijaba vértigos”. Una empresa cuya condición de posibilidad fuera la resistencia existencial: “Debilidad o fuerza: estás ahí, eso es la fuerza”. Y cuyo objetivo, utópico e inmediato, es –aún Rimbaud– la realidad. “Yo, yo, que me declaré mago o ángel, exento de toda moral, he vuelto al suelo, con un deber que buscar y la rugosa realidad por abrazar”. Más allá de los matices, en positivo o en negativo, hay pocos espacios de pensamiento que resulten tan movilizadores como el que Agamben abría en Estancias.Lecturas.- (Este texto ha sido publicado en “La sombra del ciprés”, suplemento del diario El Norte de Castilla.) |
Leer ediciones anteriores de esta columna... |


