|
No. 82 / Septiembre 2015 |
|
...y toda la discordia de Babel
Picchi di tacchi picchi di mani O este inicio de poema de Eugenio Móntale con su vaguedad de lejanía: Fu dove il ponte di legno No sólo eso: a menudo hay palabras en la lengua fuente que no tienen un correspondiente preciso en nuestra lengua. Por ejemplo, cuando traduje al austriaco Georg Trakl me topé con el problema de vocablos como Dorf, Waid, Weiler o el verbo Verfallen, o los juegos entre Shweigen y Stille, cuyos aspectos connotativos variaban en español. ¿Cómo solucionar, por muestra, este admirable alejandrino del soneto “Sueño de artista” del quebequense Nelligan? Soeur qui m'enseignera doucement le secret (“Hermana que me enseñará con dulzura el secreto/ de rezar como es justo, de esperar y esperar”) ¿Cómo dar en la traducción el efecto de esperar, en el sentido de tener esperanza, y de esperar, en el sentido de alguien que debe llegar o de algo que va a suceder? ¿O cuando aparece —qué dolor de cabeza para hallar el sentido más próximo— el verbo tenir, que tiene más de una decena de aspectos connotativos en español? ¿Cómo traducir en todos sus matices afectivos la palabra portuguesa saudade? Por otra parte, cabe apenas comentar el gran ventalle de palabras en portugués e italiano que son idénticas o parecidas en español pero que guardan otro significado y suscitan a menudo engaños. Teoría y práctica 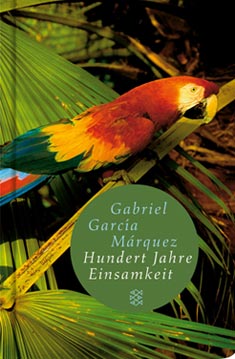 La regla general es que uno empieza a traducir sin conocer la teoría, y hay muchos, quizá, que nunca llegan a saberla. La verdad es que han existido muy buenos teóricos cuyas traducciones dejan que desear y gente que no estudió la teoría pero cuyas traducciones son magníficas, o magníficos teóricos que son a la vez magníficos traductores, o cáfilas de aventureros de la práctica de la traducción. Luego de leer buen número de libros teóricos sobre traducción, mi conclusión es que los consejos o ejemplos que dan son muy útiles pero modifican escasamente nuestra práctica. ¿Cuántos libros o ensayos no son verdaderos paradigmas de confusión o son tan farragosos que pesan más que una piedra o un ladrillo, sigan o no la línea estructuralista? “La traducción —escribe lúcidamente Jacques Thiéríot— es ante todo una práctica que depende del horizonte cultural del traductor, de su competencia en la lengua fuente, y más aún, de las modalidades estilísticas que hay en su propia lengua, de la cual debe conocer todos los recursos, y aun, claro, resolver problemas de léxico técnico, jurídico, religioso...”1 Como en la obra creadora, sólo la práctica diligente y asidua ayuda a resolver enredos, enredijos, enigmas y problemas, hasta donde, claro, es posible resolverlos. A veces el estudio de la teoría da puntos luminosos que nos aclaran aspectos de la práctica, pero es el ejercicio aplicado de ésta, es el desarrollo de nuestros recursos y aptitudes, lo que nos va haciendo adentrarnos en los textos, y al hacerlo, descubrirnos y entendernos también un poco nosotros. Como en la obra creadora, cada uno va haciendo su poética de la traducción, es decir, hay ciertos aspectos de la traducción que sólo sabemos resolver a nuestra manera, coincidan o no con los principios de la traducción. La traducción se hace con la teoría o ignorando las teorías. Nadie ignora que en la Roma antigua y sus colonias no existían tratados de traducción y, sin embargo, los textos circulaban, se leían, se traducían, se parafraseaban, se adaptaban, eran citados. Los griegos conquistaron culturalmente Roma, me atrevo a decirlo, en buena medida por las traducciones. A las armas bélicas que los colonizaron opusieron e impusieron el arma de su cultura en la misma Roma y en las colonias de ésta, donde se divulgaron sus libros de poesía, de historia, de filosofía, de ética, de ciencia. Los romanos hablaban latín pero acabaron pensando y sintiendo ampliamente en griego. ¿Qué hubiera sido, por otra parte, de admirables textos en verso y en prosa del México antiguo, si no hubieran sido transcritos años después de la conquista y traducidos varios siglos después? Se hubiera perdido, con todo su drama, una parte definitiva y significativa de la sensibilidad y la imaginación, de las creencias y las costumbres del pasado nuestro. La regla general es que uno empieza a traducir sin conocer la teoría, y hay muchos, quizá, que nunca llegan a saberla. La verdad es que han existido muy buenos teóricos cuyas traducciones dejan que desear y gente que no estudió la teoría pero cuyas traducciones son magníficas, o magníficos teóricos que son a la vez magníficos traductores, o cáfilas de aventureros de la práctica de la traducción. Luego de leer buen número de libros teóricos sobre traducción, mi conclusión es que los consejos o ejemplos que dan son muy útiles pero modifican escasamente nuestra práctica. ¿Cuántos libros o ensayos no son verdaderos paradigmas de confusión o son tan farragosos que pesan más que una piedra o un ladrillo, sigan o no la línea estructuralista? “La traducción —escribe lúcidamente Jacques Thiéríot— es ante todo una práctica que depende del horizonte cultural del traductor, de su competencia en la lengua fuente, y más aún, de las modalidades estilísticas que hay en su propia lengua, de la cual debe conocer todos los recursos, y aun, claro, resolver problemas de léxico técnico, jurídico, religioso...”1 Como en la obra creadora, sólo la práctica diligente y asidua ayuda a resolver enredos, enredijos, enigmas y problemas, hasta donde, claro, es posible resolverlos. A veces el estudio de la teoría da puntos luminosos que nos aclaran aspectos de la práctica, pero es el ejercicio aplicado de ésta, es el desarrollo de nuestros recursos y aptitudes, lo que nos va haciendo adentrarnos en los textos, y al hacerlo, descubrirnos y entendernos también un poco nosotros. Como en la obra creadora, cada uno va haciendo su poética de la traducción, es decir, hay ciertos aspectos de la traducción que sólo sabemos resolver a nuestra manera, coincidan o no con los principios de la traducción. La traducción se hace con la teoría o ignorando las teorías. Nadie ignora que en la Roma antigua y sus colonias no existían tratados de traducción y, sin embargo, los textos circulaban, se leían, se traducían, se parafraseaban, se adaptaban, eran citados. Los griegos conquistaron culturalmente Roma, me atrevo a decirlo, en buena medida por las traducciones. A las armas bélicas que los colonizaron opusieron e impusieron el arma de su cultura en la misma Roma y en las colonias de ésta, donde se divulgaron sus libros de poesía, de historia, de filosofía, de ética, de ciencia. Los romanos hablaban latín pero acabaron pensando y sintiendo ampliamente en griego. ¿Qué hubiera sido, por otra parte, de admirables textos en verso y en prosa del México antiguo, si no hubieran sido transcritos años después de la conquista y traducidos varios siglos después? Se hubiera perdido, con todo su drama, una parte definitiva y significativa de la sensibilidad y la imaginación, de las creencias y las costumbres del pasado nuestro.Por eso apenas cabe insistir en la extrema diligencia que debemos tener con el texto ajeno. En ocasiones a un traductor le lleva más tiempo su tarea que la que llevó al poeta a hacer la suya. A veces un gran arranque lírico del poeta, que mereció escasas correcciones, cuesta en cambio al traductor un enorme esfuerzo hallarle sus equivalentes en música, sentido, léxico, arquitectura, espacio de la página. ¿Cómo recobrar esa cosa alada y sagrada que es la poesía, como decía Platón? ¿Cómo recobrar esas palabras e imágenes como de sueño, esas palabras e imágenes que se ven a través de las ventanas del alma? Exactitud o aproximación Una de las máximas sobre traducción que me han sido más útiles, que han sido como un mandamiento, es la de Paúl Valéry: “Reconstruir con la mayor aproximación el efecto de ciertas causas” (Varíete, I), o dicho con otras palabras, por medios distintos llegar a efectos semejantes. Cuando uno traduce tiene, por supuesto, la aspiración de llegar a una exactitud rítmica, léxica, sensual, colorida. Pronto nos damos cuenta de que la tarea es mucho más compleja y que a lo mucho, en la mayoría de los casos, pese a nuestros afanes, nos debemos conformar y confortar con aproximaciones cercanas o lejanas. Un traductor hábil, bien dotado y formado, encontrará vías para hallar una precisa correspondencia. No sólo eso: en momentos aun podrá mejorar los versos originales. Sin embargo creo que serán los menos y esto irá disminuyendo tristemente en los casos de poemas medidos y mucho en aquellos que contienen metro y rima. Faltará o sobrará a menudo una sílaba o una palabra, o será más corto o más largo el verso, o la palabra o la expresión no tendrán un significado cabal en la lengua vernácula, o ese verde de la hierba se nos desvanece, o ese murmullo no suena de modo análogo, o ese sabor de manzana o de uva no recobra su deleite, o ese roce de pétalo sobre la piel no se siente de igual forma en la piel... Uno debe entonces buscar nuevos canales o vías para hallar efectos semejantes: nuestras aproximaciones serán, o más lejanas, o más cercanas. No recurramos a los clásicos; vamos de nuevo a un pasado reciente. Hay poetas, por modelo, que la base de su fascinación está en la caja rítmica que son sus piezas líricas. Pienso (expongamos dos casos) en el francés Paúl Verlaine y en el italiano Diño Campana. Como hoy nadie desconoce, Verlaine tenía incluso un verso que era una máxima poética: “De la musique avant toute chose”, que tanto repetía Borges. De la poesía verleniana, como de Las flores del mal, debo confesarlo, no he encontrado todavía una sola traducción que recobre todo ese portento de relojería musical: todas han sido aproximaciones lejanas, y en casos, ni siquiera aproximaciones. En cuanto a Campana, cuya poesía juzgaba intraducible por esa combinación de polifonía extraordinaria con un léxico raro y sencillo, un mexicano, Guillermo Fernández, quien junto con el español Antonio Colinas y el argentino Horacio Armani forma una tríada radiante de traductores de poesía italiana, hizo una antología en cuyas versiones recobra a menudo las sonoridades del canto y las misteriosas ambigüedades de la extraña lírica del joven florentino a quien acompañó la tragedia. Yo creo que la labor de Fernández en este libro es un momento destellante de la traducción de poesía entre nosotros. Los hilos del telar rítmico suenan y resuenan con frecuencia como en el original. Podemos dar otros dos ejemplos: uno, de aproximación cercana, y otro, de lejana. Son casos de poetas con un gran sentido musical y con una complejidad de contenidos. Hablo de Mallarmé y de Valéry. Si Alfonso Reyes fue un poeta de leve perfil con algunos poemas conmovedores, como traductor de poesía es conspicuo. Su extraordinario dominio de la poesía y de la lengua españolas, amén de sus habilidades estilísticas, representaron una base de fundamento para su creativa labor. Traducir a Mallarmé era tarea que se antojaba de Sísifo: Reyes la efectuó y sus versiones son a la vez fieles y deleitosas. Reyes tenía esa rara facilidad, que en él era felicidad, de encontrar, como si fueran las manos astutas de un prestidigitador, la palabra que hechizaba. A menudo, al leer su prosa o sus traducciones, advertimos esa palabra que parecía morar en un oscuro rincón del diccionario, y que él recobró para darnos un texto vivo, un texto en vivo. Una traducción que se cita con frecuencia es la realizada por Jorge Guillen de El cementerio marino. Aún más: no pocas veces he oído a poetas, que no conocen el francés, decir que han sido influidos por el poema traducido. Para mí la traducción de este poema es casi imposible. Guillen trató de recuperarlo a base de endecasílabos blancos. He revisado esta traducción con mucho detenimiento y no encuentro una sola estancia donde no haya manchas o deformaciones: o porque faltan palabras, o no hay la correspondencia rítmica, o se tomaron libertades dudosas. O precisando más: a partir de El cementerio marino Jorge Guillen escribió otro poema admirable que no es El cementerio marino. Sin tanta pretensión, pero siendo fiel a los versos, la poeta argentina Ana Lía Schiffis vertió con mesura y belleza este poema (Ediciones Nusud, Buenos Aires, 1995). Tipos de traducción Voy a comentar a continuación siete distintas formas de asumir la traducción: a) La traducción como creación. Es cuando un autor notable traduce a un poeta de otra lengua dándole al texto su gran estilo personal. Ejemplifiquemos con Borges y Paz. Cuando uno lee libros en prosa que tradujo Borges (Un bárbaro en Asia, de Henri Michaux, Orlando, de Virginia Woolf o Las palmeras salvajes, de William Faulkner), o la antología de poemas que hizo de Walt Whitman, uno siente la doble delicia: el estilo de los autores y el estilo del gran bibliotecario argentino. En ellos están los adjetivos, epítetos o fórmulas borgeanos, que uno se ha acostumbrado a leer en una obra que parece un castillo de líneas geométricas y de muros traslúcidos. Recuerdo que Borges decía que había leído el Quijote en inglés cuando era niño y que al leerlo más tarde en español le pareció una traducción del inglés; no llegaré a tal extremo pero diré que el Whitman que recuerdo más, al que me siento más próximo, al que de corazón y cuerpo me he habituado, es el que tradujo Borges. Cuando lo leo en inglés, en mi mal inglés, en mi inglés comercial, me parece que es otro poeta y no a Whitman al que leo. Por demás, todo mundo lo sabe muy bien, uno no llega a apreciar en tantos de sus matices a un poeta en otra lengua como en la vernácula. Otro poeta de vuelo que es un gran traductor es Octavio Paz. Por desgracia su tarea de traductor no es mínimamente comparable en extensión como su obra en poesía y en ensayo. En los años setenta publicó un hermoso libro, Versiones y diversiones, que recopilaba, si no me equivoco, su dispersa actividad de traductor, el cual incluía lo mismo composiciones líricas de John Donne que de William Carlos Williams, de Fernando Pessoa que de Georges Shehadé, de suecos y húngaros que de japoneses. En Paz no ha habido, como en Rubén Bonifaz Nuño con los griegos y latinos o Guillermo Fernández, Antonio Colinas y Horacio Armani con los italianos, una vasta labor calculada. La selección de las traducciones las ha ido dictando un poco el azar: las lecturas en un tiempo determinado de los poetas de países donde residió o descubrimientos y revelaciones aquí y allá. Pero no podemos olvidar aquí a grandes poetas que fueron traductores de lustre. ¿Quién no recuerda la tarea de Baudelaire y Mallarmé traduciendo a Poe, o a Rilke vertiendo a Elisabeth Barret Browning y a Paul Valéry, o a Eliot trasladando a Perse, o entre nosotros, a Luis Cernuda trayendo al castellano cantos hölderlinianos, o a Pablo Neruda, dándonos una deleitosa versión de Romeo y Julieta, o al mexicano Xavier Villaurrutia, vertiendo con gran belleza el Matrimonio del cielo y del infierno de William Blake y El regreso del hijo pródigo de André Gide, o los argentinos Oliverio Girondo y Enrique Molina, entregando la más legible traducción de Una temporada en el infierno, la cual, de haber conocido antes, yo no hubiera iniciado la mía. Y permítaseme este avecindamiento: desde España a México, pasando por el Caribe, Centroamérica y América del Sur, se hace, con las variantes y adaptaciones debidas, un solo y múltiple poema en español traducido de todas las lenguas posibles. Es nuestra gran contribución a Babel. Es una fortuna poder leer en la misma lengua traducciones de un cubano o un argentino o un chileno o un español o un mexicano. Hay un esplendor fascinante en esta imagen. b) Traducción literal. Creo que la mayor aspiración de un traductor es que el objeto verbal poético de la lengua fuente se relacione al máximo al que vierte a su propia lengua. Que los ritmos, sonidos, ecos, resonancias, huecos, murmullos, susurros, silencios, líneas, colores, olores, aromas, sabores, sensaciones táctiles, los dobles o triples significados, los diversos matices, tengan la máxima aproximación. La traducción perfecta en poesía es una quimera o un delirio; al menos debemos buscar que se desdibuje o desmusicalice lo menos que se pueda. Como lector y traductor confieso mi aprecio o inclinación por este tipo de trabajo. Por supuesto no hablo de la traducción a la letra, donde no se oye nada o muy poco, y que suelen hacer a veces académicos o universitarios con oído de picapedrero. Respetan palabra por palabra el texto, pero no se halla en ningún instante o en muy pocos la poesía. En retórica esto se llamaría metáfrasis, y Elsa T. De Pucciarelli {Qué es la traducción. I, 13) la define como “la traducción literal que se propone reproducir el sentido sin preocuparse del aspecto estético o poético del original”. Me vienen rápido a la memoria dos casos: la traducción de los Cantos de Ezra Pound por el profesor mexicano-estadounidense José Vázquez Amaral,2 literalmente irreprochable, pero donde el canto se vuelve una música apagada, y la presunta traducción de Livio Bacchi Wilcock de poemas de Jorge Luis Borges (Poesie, 1923-1976), donde quedaron en italiano las palabras borgeanas pero no el estilo y la música personalísimos del bibliotecario universal.  Aun en la traducción literal existen al menos dos tipos. Voy a poner un ejemplo especial. En la colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, hay una amplísima lista de poetas, escritores, filósofos, moralistas e historiadores griegos y romanos, que se ha venido formando desde hace lustros. Es ya una auténtica Biblioteca (con una gran mayúscula) de autores de la antigüedad clásica. Los libros de poesía, universitariamente rigurosos, contienen un prólogo detallado y unas notas finales con comentarios verso por verso del poema original y de la versión traducida. El criterio central es que la traducción sea literal y en verso, pero en la literal existen dos vertientes: quienes siguen el esquema de construcción griego o latino y quienes siguen una estructura más apegada al español moderno. En la primera línea son perfectas las de Rubén Bonifaz Nuño y de ninguna me siento más cerca que de su traducción de las Elegías de Propercio. Aun en la traducción literal existen al menos dos tipos. Voy a poner un ejemplo especial. En la colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, hay una amplísima lista de poetas, escritores, filósofos, moralistas e historiadores griegos y romanos, que se ha venido formando desde hace lustros. Es ya una auténtica Biblioteca (con una gran mayúscula) de autores de la antigüedad clásica. Los libros de poesía, universitariamente rigurosos, contienen un prólogo detallado y unas notas finales con comentarios verso por verso del poema original y de la versión traducida. El criterio central es que la traducción sea literal y en verso, pero en la literal existen dos vertientes: quienes siguen el esquema de construcción griego o latino y quienes siguen una estructura más apegada al español moderno. En la primera línea son perfectas las de Rubén Bonifaz Nuño y de ninguna me siento más cerca que de su traducción de las Elegías de Propercio.Como dije, aprecio en especial este tipo de trabajo y cuando leo traducciones de poesía estimo al máximo que se respete con escrúpulo lo que el poeta puso en su texto y no lo que el traductor cree que quiso poner o que él le hace decir. Recuerdo, para esto, admirables traducciones como la de Una temporada en el infierno de Girondo y Molina, la antología de los himnos tardíos hölderlinianos hecha por Norberto Paz Silvetti, la de Cantos órficos de Guillermo Fernández, la de Elegías de Duino de Juan Carvajal y Lorenza Fernández del Valle y la de El cementerio marino de Ana Lía Schiffis. La mejor definición sobre este tipo de traducción la dio, creo, Martín Heidegger: “Cuando la traducción es literal no por eso es fiel a la palabra. Lo es cuando los términos se adaptan al lenguaje de las cosas”. c) Traducción libre. Me parece que es una variedad a la vez de la traducción como creación y de la traducción como obra personal. Se llama también “librismo” y es quizá el caso más infiel de las “bellas infieles”. En esta traducción se parte del texto original pero después el autor se da grandes libertades hasta hacer un poema más suyo. Podemos recordar en nuestro siglo los ilustres casos de Ezra Pound y sus versiones de Guido Cavalcanti, de François Villon y de Li Po; el de Giuseppe Ungaretti adaptando a Góngora, a Shakespeare y a los poetas brasileños, o el de Salvatore Quasimodo vertiendo a los líricos griegos. Más hacia atrás hay ejemplos altamente representativos. Uno, es el del poeta inglés Edward Fitzgerald, quien en 1859 publicó en forma anónima los Rubaiyat del poeta y astrónomo persa Omar Khayam, los cuales consisten (precisa Borges): “En un centenar de coplas sueltas, rimada a, a, b, a. Fitzgerald hizo con ellos un poema, traduciéndolo libremente y poniendo el principio de las estrofas que se refieren a la mañana, a la primavera y el vino, y al fin, los que hablan de la noche, la desesperación y la muerte.”3 Otro modelo de modelos, en este caso en castellano, es el Cantar de Cantares de Salomón, en la bellísima entrega de Fray Luis de León, la cual, pese a todas las grandes libertades que se toma el traductor, es la que más ha quedado en la memoria de las generaciones, del idioma y de la poesía entre quienes hablamos el español. Vertida en 1561, para que pudiese leerla una religiosa del convento de Sancti Spiritus de la ciudad de Salamanca, el útil afán costó a Fray Luis una condena de cinco años de cárcel ordenada por la Inquisición. En una nota preliminar de 1970 a la impresión del texto,4 el gran poeta español Jorge Guillen escribe preciosamente sobre Fray Luis y el poema: “Pero es el lírico quien, dominando el conjunto, va a traducir y comentar, por consiguiente, en su idioma vivo. Este Cantar de Cantares, iniciación de una gran carrera, pese a tantas prohibiciones, no puede hablar sino en castellano”. d) La traducción como obra personal. Es aquella donde el poeta considera los poemas traducidos como parte de su propia obra, y hay aun casos que los incorpora entre o al final de sus libros. Esto lo hicieron, por ejemplo, románticos ingleses o varios de nuestros románticos (Ignacio Rodríguez Galván, Fernando Calderón, José Joaquín Pesado, Manuel M. Flores). A veces éstos los llamaban imitaciones. Es decir, es tanta la afinidad que siente el autor con los poemas traducidos, que terminan siendo parte de su sensibilidad, de su imaginación, de su recuerdo, de su misma sangre. Fue un proceso lento, con momentos de asombro, de revelación personal y de integración. Al irlos traduciendo verso por verso, al ir viendo el conjunto, siente que el poema va siendo de él, pese a que otro, a quien de seguro nunca ha visto en su vida, lo haya escrito en otro idioma. Sería interesante saber cuál es el poema que siente más el poeta que es traductor: el de la lengua original o el que él puso en su lengua, o bien, los dos. Alguna vez al preguntarle al poeta alemán Reiner Kunze, fervoroso traductor de poetas checos, sobre este asunto, repuso que no hallaba distinción entre su obra creativa y los poemas que traducía. Dos poetas mexicanos, Rosario Castellanos y José Emilio Pacheco, han incorporado, también poemas traducidos a sus propios libros de poemas. Baste recordar de Rosario la segunda de las Grandes Odas de Paul Claudel, que tiene al agua como motivo, y poemas de Emily Dickinson, en cuyo extraño y solitario mundo quizá encontró turbadoras semejanzas. e) Traducción desde una estructura plurilingüe o traducción sobre la traducción. Hay un amplio abanico de casos en que un traductor, desconociendo la lengua fuente, lleva a la lengua vernácula, adaptando versiones de poemas que conoce, el poema o los poemas que admira. Es práctica más o menos común. Para el caso voy a citar el que es para mí el ejemplo por antonomasia. Se ha dicho, con buena o mala fe, que Alfonso Reyes conocía casi todo sobre Grecia pero muy poco del griego antiguo, y quizá sea cierto; sin embargo, su versión, o como él lo llamaba, su traslado, de las diez primeras rapsodias de La Ilíada, recreadas en alejandrinos como aire, es de una exaltada fuerza y de una belleza arrebatadora. Los versos fluyen con tal naturalidad que se leen como si hubieran sido escritos en nuestro idioma. Es la primera vez que un mexicano hacía,5 aun sí incompleta, una traducción o traslado en verso de un libro que es piedra de fundación de la poesía occidental. Reyes conocía extraordinariamente el inglés y el francés y probablemente leería algo o mucho (lo ignoro), el italiano y el alemán. Es probable que de traducciones de La Ilíada en estos idiomas y de versiones en prosa que existían en castellano haya hecho su traslado. Hace unos lustros, para mis clases de literatura griega en la Universidad Iberoamericana, realicé un cotejo de su traslado con traducciones en inglés, francés e italiano, y noté que Reyes respetó del todo la letra y dio asimismo la bella forma. Según el parecer de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, Reyes tenía la mejor prosa de la lengua castellana, pero como poeta, ya lo hemos dicho, fue de no muy alto perfil. Las rapsodias que vertió de La Ilíada, como en el caso de Fitzgerald con las coplas de Khayam, representan el gran poema que no escribió. Octavio Paz y José Emilio Pacheco han hecho versiones de poemas a partir de otros idiomas para acercarse al poema que gustan en la lengua original: Pacheco, por ejemplo, del polaco o del griego moderno; Paz del japonés, el chino, el sueco o el húngaro. f) Traducción como adaptación moderna en la propia lengua de un texto antiguo. ¿Puede darse un caso como éste? ¿Puede considerarse traducción hacer una versión moderna de un poema antiguo? Recordemos dos renombrados casos: la que elaboró Alfonso Reyes con el Myo Cyd, vertiéndolo en prosa, o la que compuso Henry W. Longfellow, versificando pasajes de la Historia de los reyes de Noruega de Snorri Sturluson. g) Adaptación. Es el caso de esas traducciones que, con fines didácticos, resumen o abrevian textos, tomándose dilatadas libertades en la forma y los contenidos. ¿Cuántas veces no hemos encontrado extractados en libros más pequeños y regularmente en prosa La Ilíada, La Odisea, La Comedia, El Paraíso Perdido o el Fausto? Antes que estética, su función es familiarizar a niños, adolescentes o a lectores no avezados, con las anécdotas e imágenes de las piedras de fundamento de la tradición poética. La traducción y sus periodos  La cita de T. S. Eliot de que cada generación traduzca a los clásicos o a los autores importantes resulta campo magnético. Como se sabe, sin embargo, ocurre a menudo que pasan una o varias generaciones y no se traduce a un gran autor y en algún periodo inesperadamente pueden surgir dos o tres traducciones de excelencia. A fines de los años sesenta, cuando empezaba a escribir poesía, circulaban muy bien en México traducciones de libros o poemas de Eliot, de Pound, de Rilke, de Pessoa, de Rimbaud, algo de Éluard, algo de Michaux.... En esos años circulaban unas bellas ediciones empastadas de la editorial Fabril, donde leí por primera ocasión y empecé a familiarizarme con libros de poemas de Ungaretti, de Pessoa, de Pound, de Michaux. De principio tenían una restricción: no eran bilingües. Que yo recuerde, en esos años circulaban al menos dos antologías de poemas de Fernando Pessoa: la del argentino Rodolfo Alonso en la editorial Fabril y la de Octavio Paz, en la colección Poemas y Ensayos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por azar leí primero la de Alonso y no sé cuántas veces la releí como fascinado. Esos poemas parecían escritos para mí en ese momento. Más: puedo decir que selló en algo mi primera poesía y me dejó alguna huella de pesimismo vital. Desde luego no vamos a equiparar ni como poetas ni como traductores a Paz y a Alonso, pero por ese accidente en el tiempo el Pessoa que ahondó en mí fue el de la traducción de Alonso. Pasados los años, al ir aprendiendo un poco de portugués, al releer y cotejar las versiones de Alonso, me di cuenta que había errores de traducción y que los ritmos eran más bien apagados. Es decir, por una parte, había sido influido por una traducción que podría calificársele de regular, y por otra, me convencí de que un gran poeta resiste incluso las deficiencias de sus traductores. De manera un poco extemporánea a mi formación, descubrí la admirable traducción de Oliverio Girondo y de Enrique Molina de Una temporada en el infierno, la cual, como ya dije, de haber conocido antes, no habría iniciado la mía. Casi al mismo tiempo se editaba en Argentina la de Raúl Gustavo Aguirre (Centro Editor de América Latina, 1969), y en Madrid, en 1970, la de Enrique Azcoaga en la Biblioteca Edaf, y poco más tarde, la del poeta Gabriel Celaya (Visor), y así, y desde entonces, con escaso margen de tiempo, este rabioso y relampagueante poema ha seguido una y otra vez traduciéndose. La cita de T. S. Eliot de que cada generación traduzca a los clásicos o a los autores importantes resulta campo magnético. Como se sabe, sin embargo, ocurre a menudo que pasan una o varias generaciones y no se traduce a un gran autor y en algún periodo inesperadamente pueden surgir dos o tres traducciones de excelencia. A fines de los años sesenta, cuando empezaba a escribir poesía, circulaban muy bien en México traducciones de libros o poemas de Eliot, de Pound, de Rilke, de Pessoa, de Rimbaud, algo de Éluard, algo de Michaux.... En esos años circulaban unas bellas ediciones empastadas de la editorial Fabril, donde leí por primera ocasión y empecé a familiarizarme con libros de poemas de Ungaretti, de Pessoa, de Pound, de Michaux. De principio tenían una restricción: no eran bilingües. Que yo recuerde, en esos años circulaban al menos dos antologías de poemas de Fernando Pessoa: la del argentino Rodolfo Alonso en la editorial Fabril y la de Octavio Paz, en la colección Poemas y Ensayos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por azar leí primero la de Alonso y no sé cuántas veces la releí como fascinado. Esos poemas parecían escritos para mí en ese momento. Más: puedo decir que selló en algo mi primera poesía y me dejó alguna huella de pesimismo vital. Desde luego no vamos a equiparar ni como poetas ni como traductores a Paz y a Alonso, pero por ese accidente en el tiempo el Pessoa que ahondó en mí fue el de la traducción de Alonso. Pasados los años, al ir aprendiendo un poco de portugués, al releer y cotejar las versiones de Alonso, me di cuenta que había errores de traducción y que los ritmos eran más bien apagados. Es decir, por una parte, había sido influido por una traducción que podría calificársele de regular, y por otra, me convencí de que un gran poeta resiste incluso las deficiencias de sus traductores. De manera un poco extemporánea a mi formación, descubrí la admirable traducción de Oliverio Girondo y de Enrique Molina de Una temporada en el infierno, la cual, como ya dije, de haber conocido antes, no habría iniciado la mía. Casi al mismo tiempo se editaba en Argentina la de Raúl Gustavo Aguirre (Centro Editor de América Latina, 1969), y en Madrid, en 1970, la de Enrique Azcoaga en la Biblioteca Edaf, y poco más tarde, la del poeta Gabriel Celaya (Visor), y así, y desde entonces, con escaso margen de tiempo, este rabioso y relampagueante poema ha seguido una y otra vez traduciéndose. Lo que quería decir, en fin, es que las traducciones, más allá de la buena recomendación de Eliot, dependen en gran medida del azar y de la sensibilidad de la época, a menos que haya institutos universitarios que programen sistemáticamente su labor. La poesía y el libro a) Poesía y editoriales. Contra los corifeos y los consejeros del marketing, contra el desprecio de los grandes editores que se han engranado en la máquina del capitalismo salvaje, creo que en los últimos lustros algunos entusiastas y fervorosos de la poesía han fundado y sostenido pequeñas editoriales donde publican libros y revistas de gusto. He visto esto en varios países europeos. España es un buen ejemplo, pero debe reconocerse que también tiene y sostiene editoriales medianas con buena capacidad de exportación, como Visor, Hiparión, Pre-textos y Renacimiento, donde se ha publicado una gama de poetas de varias lenguas y la nuestra. Las ediciones bilingües, que confrontan original y traducción, son en este caso claramente defensoras o acusadoras de quien hace un buen o un mal trabajo. En los últimos años en México las mejores editoriales de poesía han sido las pequeñas; las editoriales grandes han entrado al curioso divertimento del marketing, en un tiempo en que a los lectores debe buscárseles con lupa. La editorial que más destaca, la que ha sostenido una mayor calidad en sus traducciones, es El Tucán de Virginia. Otras, donde se hacían bellas ediciones de poetas mexicanos y latinoamericanos, debieron vender o cerrar. Por ejemplo, ediciones Toledo, dejaron de publicarse cuando el gran pintor oaxaqueño Francisco Toledo se cansó de perder su plata. Completan esta tarea sobre todo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y las universidades públicas, siendo las principales la UNAM, la UAM y varias universidades de provincia. Publicar en instituciones del Estado y en universidades tiene dos desventajas; mala distribución y cambio de autoridades cada cierto periodo. En ese sentido lo bueno de las editoriales pequeñas es la defensa de sus libros y de sus autores. Aunque poco rentables, los libros son, de cualquier modo, su escueto capital. La labor de estas pequeñas editoriales, en un momento especialmente penoso para la poesía, es de un altruismo conmovedor. Son quienes más preservan ese sueño o esa cosa alada que es la poesía. Tarde o temprano, estoy seguro, la poesía recobrará su antigua importancia en el mundo, como la tuvo en la antigüedad entre los judíos, entre los griegos y romanos, entre los trovadores y en el México prehispánico. Era entonces una vía de instrucción y religiosa, o de teatralizar los dramas y comedias humanos, o una forma de expresar íntimamente nuestra existencia en la tierra y la experiencia existencial de los otros, o de fuego y ornato... La poesía, en la palabra escrita y oral, es la forma más elevada de expresión. Aun las grandes novelas (pensemos en el Quijote, en Rojo y negro, en Los prometidos, en Guerra y paz, en Pedro Páramo, en Rayuela o en Cien años de soledad) son verdaderos poemas en prosa. b) Las ediciones bilingües. Yo creo que una de las cosas buenas y útiles del siglo XX en la traducción de poesía son las ediciones bilingües. Desde muy joven me fui habituando a esta suerte de ediciones, y ahora me resulta difícil y aun enfadoso leer libros que sólo contienen el poema traducido. Claro que este tipo de edición distrae en algo la lectura pero a menudo, al leer el original, nos preguntamos sí no estamos siendo engañados. “Esto no suena”, podemos decir, o “Creo que está mal sintácticamente”, o “Tal palabra parece no encajar allí” o ”Aquí acertó verdaderamente”, y podemos equivocarnos o no. Sólo sabemos si nuestra intuición fue certera al cotejar la traducción con los versos originales. Desde luego hablo de idiomas que uno lee, porque si me ponen en edición bilingüe poemas en idiomas eslavos, africanos o asiáticos estoy dispuesto a creerlo todo. Pero las ediciones bilingües tienen la ventaja que, si se conoce la lengua fuente, podemos hacer al menos tres lecturas: la versión original, la versión traducida y la lectura cotejada. A partir de allí podemos leer, revisar o estudiar un poema o varios, en orden sucesivo o irregular, o algún fragmento o estancia o verso, en fin, hacer las rotaciones que se quieran. Las ediciones bilingües fascinarían a Valéry: podría seguir, en alguna medida, los medios por los que el traductor encontró en el camino versos, pasajes, el poema mismo. Las ediciones bilingües incitan todo el tiempo a esta práctica. Conclusión Por último sólo quisiera decir que hágase como se haga, el fin de un traductor es realizar una buena tarea. Que las lenguas se hablen y todos podamos comunicarnos y entendernos, por la palabra oral o escrita, en pasillos y salas, escaleras y cuartos de Babel. Y para eso se necesitan innumerables traductores. Como es imposible saber todos los idiomas, siempre habrá alguien que al traducir memorice y preserve lo que dijo otro, mientras llega el momento de que la obra vuelva a circular y tener importancia, no importa si esto ocurre en nuestra generación o en la siguiente o dentro de varios siglos. Todos los que conocemos al menos una lengua o un dialecto ajenos a la lengua vernácula, tenemos, si somos traductores, la oportunidad de que el innumerable tejido de lenguas siga vivo y en vivo. Cuidemos que las obras que vertamos conserven en Babel su precisión y su belleza para salvarlas de la confusión.
|
1 “La traducción en todos sus estados”, revista Los Universitarios, 1996. 2 Editorial Joaquín Mortiz, 1975. 3 Introducción a la literatura inglesa, pág. 47, Editorial Columba, Buenos Aires, 1965. 4 Rodolfo Alonso Editor, Buenos Aires, 1970. 5 En 1997 Rubén Bonifaz Nuño publicó en dos tomos su monumental traducción en verso. Fue el broche de oro a su labor conspicua de traductor. |

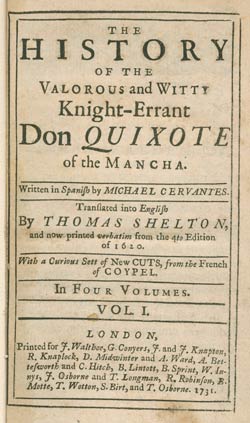 Lo paradigmático —todo traductor lo sabe— es traducir sólo lo que nos deleita o interesa; en general, salvo contadísimas excepciones, ha sido mi caso. Al no presionarme por cuestiones de dinero he podido tomarme el tiempo que considero pertinente, y sólo cuando he estado del todo satisfecho, cuando me he convencido que no podía añadirse nada a la traducción, he renunciado a continuarla, y la he dado a impresión. En suma, cuando he entregado mis traducciones es porque pensaba que en ese momento no podía agregarse nada, aunque debo decir que esas versiones habían sido elaboradas y vueltas a elaborar decenas de veces. Desde luego uno corrige mucho más en sus inicios, pues conoce menos o mucho menos la lengua fuente y su propia lengua, amén de que tiene recursos y habilidades limitados. Las inseguridades son continuas. Se interroga, se consulta el diccionario, se revisa, se compara el texto con traducciones de la obra (si las hay) en otros idiomas o en el suyo propio, se reposa el texto, se vuelve a corregir, y al final se da a una o dos personas que tienen como lengua materna el poema o el libro traducidos para que nos ayude a llenar huecos y a borrar manchas. Desde luego estas personas deben tener un mínimo de sensibilidad poética.
Lo paradigmático —todo traductor lo sabe— es traducir sólo lo que nos deleita o interesa; en general, salvo contadísimas excepciones, ha sido mi caso. Al no presionarme por cuestiones de dinero he podido tomarme el tiempo que considero pertinente, y sólo cuando he estado del todo satisfecho, cuando me he convencido que no podía añadirse nada a la traducción, he renunciado a continuarla, y la he dado a impresión. En suma, cuando he entregado mis traducciones es porque pensaba que en ese momento no podía agregarse nada, aunque debo decir que esas versiones habían sido elaboradas y vueltas a elaborar decenas de veces. Desde luego uno corrige mucho más en sus inicios, pues conoce menos o mucho menos la lengua fuente y su propia lengua, amén de que tiene recursos y habilidades limitados. Las inseguridades son continuas. Se interroga, se consulta el diccionario, se revisa, se compara el texto con traducciones de la obra (si las hay) en otros idiomas o en el suyo propio, se reposa el texto, se vuelve a corregir, y al final se da a una o dos personas que tienen como lengua materna el poema o el libro traducidos para que nos ayude a llenar huecos y a borrar manchas. Desde luego estas personas deben tener un mínimo de sensibilidad poética.
