|
 Si tomamos los años 90 como un paso importante y reciente para la producción literaria en lenguas originarias mexicanas, apenas estamos hablando de dos décadas, tiempo muy corto para un desarrollo literario para la diversificación de temas, estructuras, formas o experimentación poética, pero sobre todo, casi imposible para dar un veredicto de permanencia, constancia y profundidad de las obras. Si tomamos los años 90 como un paso importante y reciente para la producción literaria en lenguas originarias mexicanas, apenas estamos hablando de dos décadas, tiempo muy corto para un desarrollo literario para la diversificación de temas, estructuras, formas o experimentación poética, pero sobre todo, casi imposible para dar un veredicto de permanencia, constancia y profundidad de las obras.
Esa década fue importante a nivel nacional e internacional por el surgimiento de convenios, instituciones, becas y premios. Se puso de moda lo “indígena” que provenía desde la posrevolución mexicana.
Pero no es asunto aquí tratar de ello, sino de algo más concreto: la producción poética. Para ello, tomo tres poemas de la antología México: diversas lenguas una sola nación, Tomo I, México, Escritores en Lenguas Indígenas, 2008.
Los dos primeros poemas que voy a comentar son de Domingo Alejandro Luciano escritos en lengua yokot'an (chontal de Tabasco), el primero se titula Poemas y está compuesto de cinco partes. Aquí, es clara la intención de encabalgar, de unirlas en un todo. Resuenan palabras como viento, memoria, noche, sueños, muerte, silencio… Es, digamos, una reflexión elaborada, condensada y sintética; además, no tiene signos de puntuación por lo cual fluye como el río.
El poeta sabe que el ritmo es importante, que el poema está compuesto de imágenes y figuras retóricas. Sabe que no es un lenguaje inmediato y sentimental sino que se trata de una realidad alterna, de una visión sublimada.
Dice en la primera estrofa: “El viento despierta la memoria/ y deja que el sueño/ penetre la piel delgada de la noche”. Domingo sabe de la importancia de la memoria, de la noche de cualquier cultura, del silencio como acumulación. También está consciente de la temporalidad, por eso dice que es “delgada la noche”. Señala que la vida es un sueño: “Gritos de silencios/ que sepultan sombras de caracolas/ en la memoria del viejo Tecolote”. ¿Quién es el Tecolote?¿Los ancestros, los abuelos o la historia?
En el siguiente poema titulado Soy, explota su lirismo y se autodefine como: “La palabra que recoge/ el aleteo del colibrí,/ el viento que despeina/ la montaña”. Aquí, Domingo Alejandro se percibe como parte de la naturaleza, parte del cosmos, es sólo un animal antropoide que percibe, ve, siente, huele. Los poemas son sencillos, directos, pero pulidos, trabajados; aquí está la muestra: “La voz encendida en el umbral/ del silencio soy”.
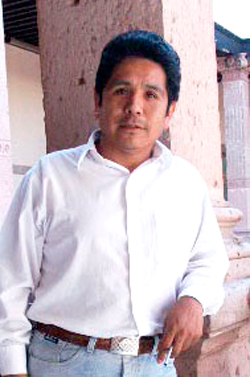 El siguiente poeta es Ismael García Marcelino en lengua purépecha, quien en su poema titulado Poesía, destaca el erotismo, tema que parece vedado en la mayoría de los autores, o mejor dicho, se sabe poco. Ismael habla sobre la lectura del cuerpo: “La leí toda/ besando en sus pies/ subí de regreso otra vez/ para decir en su oído:” Quizá el verso más logrado sea: “leí en Braile sus hombros”. En fin, puntos suspensivos y dos puntos finales como retorno al movimiento, pasión interminable. El siguiente poeta es Ismael García Marcelino en lengua purépecha, quien en su poema titulado Poesía, destaca el erotismo, tema que parece vedado en la mayoría de los autores, o mejor dicho, se sabe poco. Ismael habla sobre la lectura del cuerpo: “La leí toda/ besando en sus pies/ subí de regreso otra vez/ para decir en su oído:” Quizá el verso más logrado sea: “leí en Braile sus hombros”. En fin, puntos suspensivos y dos puntos finales como retorno al movimiento, pasión interminable.
Sería interesante ver o descifrar cómo traducIn poesía desde su lengua, pues mientras el primero dice: Pitzil t’an para referirse a poemas; en purépecha se traduce Uénekua como poesía, ¿Qué es? ¿Una especie de canto? Misterios y dudas como la poesía misma.
La antología es dispareja –como cualquier otra–, porque sucede que generalmente se invita a amigos; por más que intente ser imparcial, se acaba en lo subjetivo. En cierta manera, es comprensible en estos poetas incluidos porque la tradición se está formando y casi todos imitan la poesía en lengua castellana en México. Además, muchos no nacieron entre libros o que sus padres les leyeran poemas cuando eran niños; la primera ansiedad fue y es la lucha por la sobrevivencia y así, surgió tarde el decir a través de la creación. Pero también en muchos se siente la comodidad porque creen en las adulaciones, porque no existe una crítica en este tipo de poesía, pues mientras se llame poesía se debe analizar bajo esta definición.
El esfuerzo de la antología está en la gran cantidad de lenguas, sería erróneo hablar de diversidad o interculturalidad cuando el otro no es capaz de entender una sola palabra desde la lengua originaria, porque solamente leen la autotraducción al castellano.
La diferencia entre la poesía del campo y la de ciudad o la poesía popular y la culta es enorme, como enorme el racismo de anteponer el calificativo indígena, como si no bastara decir simplemente: poeta en lengua maya, náhuatl, binizá, ñuu savi…Porque, finalmente, quien habla estas lenguas, quien las reivindica realmente –no hablo de instituciones o investigadores– es quien sufre las consecuencias, quien siente el apabullamiento, el desdén, quien vive otra realidad.
Domingo Alejandro Luciano
Pitzil t’an
1
Ni ik’ba u p’ixtezan k’ajalin
u yäktan najá
ochik tan u jayäl pächile ak’ab
2
Ni ik’ba u ch’uch’än yopnichte’
Uyä’ben u wich’ka’mutob
k’a wilik u bonben upächí it’obní
3
Kä zek’e’ chiktonib
ni k’in u yäktan pazik u ch’ich’e ni yatz’
tuba u mukzen chäk ni kab
ko yoche tan u ch’ijkobi’ni chämo
4
Ni najaba
un mul ch’en
bajko pänkäban u jo’kiba chämo
Awät ch’ijkobi’
ko mukben u bo’oy t’ot’
tan u k’ajiti’yá noxib Xoch’
5
Mach uxon käktan kä k’äb u net’e’ kä luti’ buk
k’a mach ochik ni chämo tan kä pixan
u p’izan ni najá
kuxu tan najada
Poemas
1
El viento despierta la memoria
y deja que el sueño
penetre la piel delgada de la noche
2
El viento recoge pétalos de flores
Le pone alas como pájaros para volar
tatuando la piel de la oscuridad
3
Corto la luz
y el sol deja sangrar sus rayos
para bañar de rojo a la tierra
que penetra el silencio de la muerte
4
El sueño
es montón de bóvedas
donde nace la invocación de la muerte
Gritos de silencios
que sepultan sombras de caracolas
en la memoria del viejo Tecolote
5
No dejaré mis manos pulsar el botón de la camisa
para que la muerte no se introduzca en mi alma
y despierte al sueño
que habita dentro de este sueño
No’on
No’omba ka’yon
ko pänkäban t’ok uch’uyu’
ak’ab.
T’an ko ch’uch’än pojpojne
tuba ixtz’unu’,
ik’ko xikmezan
yäxoma.
Ni awät
ko tz’onzen izapán.
Chawäk
ke jänäkna tan ji’tunjob.
No’omba yatz’on ko yubkan
tan ujänäkne balän,
k’in
ko chiktan chojilba.
Tz’äbä t’an tan utä’kiba
ni ch’ijkobi’ no’o.
Soy
Soy canto
que nace del silbido
de la noche.
La palabra que recoge
el aleteo del colibrí,
el viento que despeina
la montaña.
Soy el grito que despierta
el amanecer.
Relámpago que ruge
entre las piedras.
Soy el eco que se escucha
en el rugido del jaguar,
el sol que alumbra
el maizal.
La voz encendida en el umbral
del silencio soy.
Ismael García Marcelino
Uénekua
Éskuimpecharhu uénaska arhintani
jimaka xupakata jaka
xénkuani erarhutaska
chúnkumaska pechumekuarhu
tékua akuska
kétsintikurhamukuska
ka arhintikuska: tsitsikiskari…
exentakuekani ampe jimpo k’arhanchek’i.
p’arhintikuska
Itsukua jatakuarhu
kérhukueraska itsimani
tsípentaska témuntani ka
témuntaska tsípekuarheni.
Iápurumentuni arhintaska
jantsiricharhuni putintukuni
méntiruni karhamunkuska
arhintikuni:
Poesía
En tus ojos fue donde comencé a leer
donde está el arco iris
miré capulines
me seguí por la boca
bebí de la miel
transité por los bordes hasta tu oído
y dije ahí, en su oído: eres flor…
queriendo saber por qué suspira,
leí en Braile sus hombros.
A sus pechos
abrevé
fui feliz libando dulce
fui dulce de ser feliz.
La leí toda
besando en sus pies
subí de regreso otra vez
para decir en su oído:
|