No. 92 / Septiembre 2016
Antonio Santisteban: ruedo de canicas
Salpicaderas 5
Pedro Serrano
Antonio Santisteban nació en la ciudad de México en 1947. De él se puede decir al mismo tiempo que es un autor conocido y que no lo es. El "lobo" Santisteban, como se le conocía a finales de los años setenta, esos que retrata Bolaño en Los detectives salvajes.
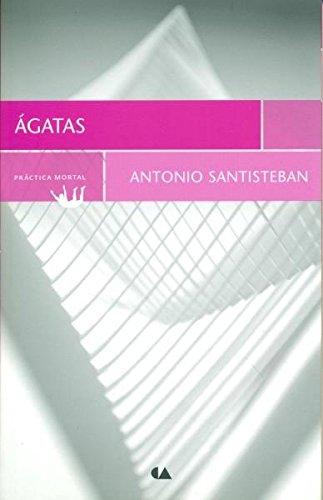 Ágatas de Antonio Santisteban se publicó en 2013. Como muchos de los libros sobresalientes en México ha pasado desapercibido, ocupando su lugar especímenes que resonaron con bombo y platillo pero que como dientes de león desaparecieron al primer soplo. Conforma una colección de poemas intrigante, hecha de rememoraciones, observaciones, preguntas, y lo mismo habla de la vejez de un perro que de lo que sucede al autor en un café vienés. O recupera escenas de unas vacaciones infantiles en el Acapulco de los años sesenta, o se fija en los deslices de las emociones que conforman e informan a una pareja. La nota de la contraportada subraya el carácter narrativo de estos poemas, y en eso acierta, pero quedarse ahí limita su potencia y su intención. La narratividad que ostenta es en realidad el primer trampolín de su apuesta. Es decir, lo que se despliega o extiende es en efecto una historia, pero lo que traba su fuerza es la percepción del ojo con que se la mira, el instante en que algo, al recordarla, se quiebra en ella, y que al desestabilizarla la potencia. Como si fuera necesario volver a recorrer determinados escenarios no para escrutar ahí lo que sucedió, sino para accionar lo que, con ello, puede darse ahora. En ese sentido, más que una rememoración que actualice un recuerdo para así contarlo, es una inquietante disposición de sus objetos que, al apuntar esto o aquello en el plano narrativo, hace saltar los mecanismos acostumbrados, precisamente los de la narración, para así accionar de nuevo, de manera exquisita, una visión a la vez pecaminosa y acerada. Todo sin que se note casi, estableciendo una relación con el mundo que es simultáneamente íntima y radical. De tal manera que lo que vemos como historia no es historia, sino el reverso de la esquina de una alfombra, lo que se escondió ahí para que en su momento su exposición no mostrara las trampas de lo contenido, pero cuya potencia vivencial sigue activa aquí y ahora, como una flor en la boca de un perro.
Ágatas de Antonio Santisteban se publicó en 2013. Como muchos de los libros sobresalientes en México ha pasado desapercibido, ocupando su lugar especímenes que resonaron con bombo y platillo pero que como dientes de león desaparecieron al primer soplo. Conforma una colección de poemas intrigante, hecha de rememoraciones, observaciones, preguntas, y lo mismo habla de la vejez de un perro que de lo que sucede al autor en un café vienés. O recupera escenas de unas vacaciones infantiles en el Acapulco de los años sesenta, o se fija en los deslices de las emociones que conforman e informan a una pareja. La nota de la contraportada subraya el carácter narrativo de estos poemas, y en eso acierta, pero quedarse ahí limita su potencia y su intención. La narratividad que ostenta es en realidad el primer trampolín de su apuesta. Es decir, lo que se despliega o extiende es en efecto una historia, pero lo que traba su fuerza es la percepción del ojo con que se la mira, el instante en que algo, al recordarla, se quiebra en ella, y que al desestabilizarla la potencia. Como si fuera necesario volver a recorrer determinados escenarios no para escrutar ahí lo que sucedió, sino para accionar lo que, con ello, puede darse ahora. En ese sentido, más que una rememoración que actualice un recuerdo para así contarlo, es una inquietante disposición de sus objetos que, al apuntar esto o aquello en el plano narrativo, hace saltar los mecanismos acostumbrados, precisamente los de la narración, para así accionar de nuevo, de manera exquisita, una visión a la vez pecaminosa y acerada. Todo sin que se note casi, estableciendo una relación con el mundo que es simultáneamente íntima y radical. De tal manera que lo que vemos como historia no es historia, sino el reverso de la esquina de una alfombra, lo que se escondió ahí para que en su momento su exposición no mostrara las trampas de lo contenido, pero cuya potencia vivencial sigue activa aquí y ahora, como una flor en la boca de un perro.
Un libro de poemas debería proponer no una lectura de conjunto sino una proyección unitaria. En ese sentido, ¿de qué tratan, juntos, estos poemas? Hay que ir al título para intentar una clave de su lectura. Las ágatas, casi cito, son en su origen gases encerrados en capas que tuvieron un enfriamiento anterior, unas piedras semipreciosas de distintas y rutilantes vetas de colores que se encuentran adentro de rocas volcánicas. Pueden ser muy pequeñas pero también alcanzar grandes dimensiones. La Cueva de Montesinos de Don Quijote, me imagino, estaba llena de ágatas. Y las ágatas, una vez que se las redondea, pule y digamos, cristaliza, se convierten en canicas, objetos de juego que los niños echan a rodar por la tierra para que choquen unas con otras, para caer finalmente, rutilantes y exactas, en un pequeño agujero. Yo creo que aquí está el sentido fuerte del título, su potencialidad de significación en cada uno de los poemas que conforman este libro: objetos sacados del universo de la infancia, un universo que solemos aislar para imaginarlo inocente, puestos a correr en un medio aparentemente terso, que por su misma inadecuación, —una inadecuación a la vez original y actual— están cargados de sentido. Como si la acción de un niño al golpear con el huesito una canica echara a correr significaciones que repercuten en la vida adulta. Así, me imagino, son las ágatas. Y este es uno de los logros de Santisteban al echar a rodar sus poemas.
El poema que abre el libro tiene un título aparentemente indudable y declarativo: “Eterno femenino”, pero su aparente generalidad es un señuelo que termina por ajustarse no a una totalidad sino a su individualización: “me conmueve su limpieza de nutria”, “la fluidez de su atención”, es decir más que hablar de todas lo hace de aquella a quien está viendo ahí y ahora. Como las ágatas, que son cada una muestra de lo mismo y particularidad pura, cada uno de estos poemas es el recorrido de un cuadro en donde todo se detiene para ser escrutado: “En todas partes se escucha golpear la savia gorjear el murmullo de una gran multitud braceando hacia su realización en formas nunca establecidas. Por doquier, desde la ausencia a la presencia, del silencio al sonido, sube al existir tal muchedumbre de cosas.” Viaja cada uno hacia su pasado irreversible, es decir, hacia lo que vemos, para apuntar desde ahí a su propia agencia: lo que hacemos con ello.
Por ejemplo, un poema titulado simplemente “Tito” retrata la amistad de infancia con el (llamémoslo así solo por abreviar) tonto del pueblo, pero se convierte, en el proceso de su escritura, en un aprendizaje, fruto del repaso de las cosas vividas, hasta dar en la contundencia de su asimilación; se produce ahora, una revelación en las propias palabras del amigo entonces: “el cuesción consiste en pensar muy fuerte para que haga por su cuenta lo de adentro”. Cada uno de estos poemas busca no despejar sino fijar el trazo de una huella, lo que ha pasado que está aquí, su calado, ya sea en la insinuación dudosa de un superior o en el exabrupto violento de un amigo. El poema “Sangre”, nos da la clave de lo que sucede en todo el libro: “imaginarse en un momento de cuarzo para que no se le escapara quién era en un torrente de canicas”.
Antonio Santisteban nació en la ciudad de México en 1947. De él se puede decir al mismo tiempo que es un autor conocido y que no lo es. El “lobo” Santisteban, como se le llamaba a finales de los años setenta, esos que retrata Bolaño en Los detectives salvajes, era, en palabras recientes de Francisco Segovia, al recordarlo, “el gurú del Zaguán”. Para los que no lo sepan, El Zaguán fue una revista que surgió a mediados de los años setenta y en la que se reunieron, entre otros, Alberto Blanco, Luis Cortés Bargalló, Victor Soto Ferrell y Manuel Ulacia. Todo esto sucedía en los albores del Sudd de la poesía mexicana. No sé si Santisteban fuera su gurú, como sugiere Pancho Segovia (también pensaba que era chileno, fundiéndolo erróneamente en su memoria, me parece, con Luis Roberto Vera, otro miembro del grupo), pero sí era indudablemente la figura más carismática y consolidada del grupo. Por esos años se fue de México, en 1978, como se señala en la brevísima nota que acompaña a este libro, para dedicarse a la traducción y a la revisión de estilo en la ONU. Pocos años después de su partida, en 1982, publicó su primer libro en el FCE. Después vino un largo silencio. Situarlo de nuevo en la constelación de quienes nacieron en la década de los años cuarenta produce un reacomodo de las valorizaciones que molestara un poco, como todo desajuste, a quienes se había acostumbrado a ver un mismo y sometido paisaje. Pero una vez puestos en escena estos poemas su presencia es imprescindible. No se puede hablar en serio de la poesía mexicana contemporánea sin ponerlo en el centro de su disposición.
Algunos poemas fijan las fechas no de su escritura sino de su erupción: “1957”, “1965”. Con ese escueto dato nos sitúan, en un plano histórico, en la constelación de La Casa del Lago cuando la dirigía Tomás Segovia, de la revista Snob de Salvador Elizondo, de la aparición de La Ruptura en las artes visuales mexicanas. Todo desde el punto de vista de un niño entonces, que empieza a escribir en los años setenta (los años del priísmo ilustrado y represor de Luis Echeverría, ilustrado e inepto de López Portillo) y que lo sigue haciendo ahora. Como dice en el poema “Sonatina”, subrayando una continuidad y una persistencia: “Yo no hice nada más que cambiar. Tú has crecido.” Los planos que estas ágatas recorren, van por toda la segunda mitad del siglo XX, del Acapulco pujante de los sesenta a una granja en Normandía donde una perra se acomoda ante la vigilancia noble de un viejo para parir, en los años ochenta, a un café vienés en el cambio de siglo, recargado en una luminosidad que viene desde Sthendal para exclamar: “¿Cuál vivir en común integrarán los mosaicos de la mente, que son muchos porque muy pocos saben mirar?” Ágatas es un libro que viene de muchos resumideros, de muchas lecturas, de muchas vueltas de carretera y meandros de río, desencadenando sentidos en situaciones puntillosas y puntuales, muchas de ellas violentadas, desasistidas para así hacerse, para poner las cosas en su lugar. Claro que para empezar hay que leerlo. Y nada vuelve a ser como antes, viendo hacia atrás.


